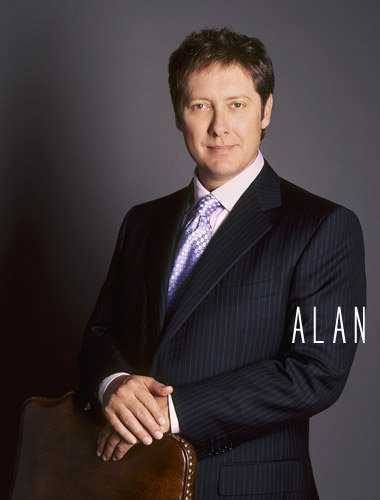Acabo de tener un problemón con mi sastre.
Uf. Ya está dicho. ¡Ay!
Ya me he quedado descansando. Porque siempre quise decir eso de «mi sastre». Yo, que soy un desastre para la ropa y que tiendo a ir siempre de lo más desastrado, siempre admiré a la gente que tenía un sastre y cuidaba primorosamente su imagen. Eso de que un señor atildado, metro en mano, fuese anotando mis medidas para confeccionarme un traje a medida, siempre me pareció algo parecido a la ciencia ficción, la verdad, que yo soy chico Prêt-à-Porter y, además, de rebajas.
Pero llegó una boda. Y no era una boda cualquiera. Y fui al sastre, quién me confeccionó un traje oscuro a medida la mar de resultón.
Y pasa lo que pasa: te lo pones en la boda, luego lo repites en otra boda, y como tus amigos, básicamente, ya se han casado todos y andan teniendo churumbeles como descosidos; el traje se queda colgado de una percha, durmiendo el sueño de los justos.
De repente, año y medio después, llega un acontecimiento que te recuerda al pobre traje, arrumbado en el armario, más mustio y aburrido que un pimiento colorao colgando del tinao de una casa alpujarreña. Abrí la puerta corredera, saqué la prenda de su funda, me la probé… y el alma se me cayera a los pies. Bueno, más que el alma, fue el propio pantalón el que, en cuanto me descuidé, se me vino abajo, dejándome las vergüenzas al aire.
Tantos meses corriendo desaforadamente han terminado por dejarme algo escurrido y el traje, hecho a medida y tal y tal y tal… me quedaba más raro que una hamburguesa con ketchup en el menú de El Bulli. Por tanto, decidí llevarlo a la tienda en que lo compré para que me lo arreglara. «Mi» sastre.
El hombre me vio entrar. Cogió el traje y pensó que apenas tendría que cambiarle los botones y arreglarle los picos para convertirlo en una pieza más convencional.
- – También haría falta que le metiera un poco el ancho del pantalón…
- – Entonces tienes que pasar al probador- me dijo, solícito y sonriente.
Pasé, me puse la prenda y esperé a que el hombre viniera.
Ya desde lejos pude intuir que el hombre se ponía hecho un basilisco, al verme sujetar «su» pantalón con las manos.
- – ¿Un poco?
- – ¿Perdón?
- – Que no voy a tener que meterle un poco, sino un mucho- dijo mientras empezaba a blandir unos alfileres.
A mí, a qué negarlo, todo aquello me estaba provocando una intensa satisfacción. A fin de cuentas, me encanta estar delgado. Es verdad que he vuelto a recuperar un par de kilitos tras la Navidad, pero mola eso de haberse dejado siete u ocho por los caminos de la Fuente de la Bicha en los últimos meses.
- – …¿…vestido… usted… traje… estos meses?- medio escuché al hombre, al que no estaba prestando atención.
- – Ehhhh… sí- respondí sin saber exactamente a qué.
Entonces, un pinchazo sañudo me sacó de mis ensoñaciones. Un pinchazo que fue como… bueno, no sé qué metáfora utilizar en este caso ya que «fue como si le clavaran un alfiler» es la gran metáfora por antonomasia.
- – Pues no debería haber llevado mi traje de esta forma tan deslabazada y poco elegante. Tendría que haberlo traído para que se lo arreglara.
De repente, ya no me tuteaba.
- – Haga el favor de probarse la chaqueta.
- – No, si yo creo que con meterle un poquillo el ancho al pantalón…
- – ¡Que se ponga la chaqueta!- bramó.
Totalmente acojonado, me la puse. Y vi cómo los alfileres volaban de nuevo frente a mí, como micromisiles de crucero que amenazaban con impactar contra mi cuerpo.
- – Llevar mi traje, hecho a medida, dos o tres tallas más grande… qué desconsideración por el trabajo de uno- musitaba el sastre mientras prendía alfileres por toda la chaqueta.
- – Tampoco me lo vaya a ajustar mucho, que en unos meses volveré a coger unos kilos…
- – ¡Pues lo trae usted de nuevo y se vuelve a arreglar, hombre de Dios!
Y otro pinchazo, esta vez en los lomos de la espalda, me hizo enfundar la lengua de una vez por todas.
Un de-sastre completo, mi primera y presumiblemente última aventura con la ropa hecha a medida. Con lo bien que estoy yo con mi ropa de toda la vida…
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.