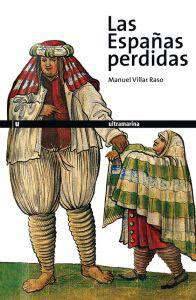“El que no ama está muerto”
San Juan de la Cruz
Empieza a ser una tradición viajera que Panchi, Pepe, Álvaro y un servidor, por las noches, busquemos clubes de jazz en que relajarnos tras días de paseos, descubrimientos, museos, bares y comidas más o menos típicas, más o menos extrañas. Y si el local lleva el nombre de “zorra”, mejor.
Así, de nuestro paso por La Habana recordamos con especial cariño aquella noche en “La zorra y el cuervo”, disfrutando de uno de esos conciertos especiales, de los que parecen estar esperándote a ti y sólo a ti.
Estábamos en San Petersburgo, la tarde del día en que, por la noche, tomaríamos un tren que nos llevaría hasta Moscú. Habíamos estado pateando las calles de la monumental ciudad rusa desde primera hora de la mañana, y andábamos cansados. Por un momento nos planteamos intentar conseguir una entrada para el clásico Zenit – CSKA, que casualmente se disputaba ese día, pero horas antes del partido, los aledaños del Zenit Arena ya estaban tomados por decenas de policías antidisturbios. Más que un partido de fútbol, parecía que allí se iba a celebrar una cumbre del terrorismo internacional.
Hicimos un alto en nuestro deambular para tomar una cerveza y Panchi husmeó en su iPad, dando con un club de jazz que no debía estar muy lejos de donde nos encontrábamos: “The Red Fox”.
¡Ahí lo teníamos! Zorras (o zorros) y jazz. Una tentación demasiado irresistible, por más que un par de horas después tuviéramos que es estar en la estación de ferrocarril.
Álvaro, con un mapa en las manos, sería capaz de conducirte a las puertas del mismísimo infierno, si se lo propusiese: sobreponiéndonos a las indicaciones en cirílico, no tardamos en bajar las escaleras que nos llevaron a uno de esos bares con sabor, con atmósfera, con personalidad, con clase.
Mesas arracimadas unas sobre las otras, una barra en forma de U y, enfrente, un pequeño escenario junto al que una chica afinaba la voz mientras un muchacho afinaba la guitarra. Apenas había nadie en el local. Era temprano todavía, incluso para los husos horarios rusos, donde se cena de día, sin el más mínimo rubor. El único pero: una tele de plasma transmitía el primer tiempo del partido de fútbol. Pero sin sonido, eso sí. ¡Menos mal!
Ocupamos una de las mesas más cercanas al escenario, pedimos unas buenas cervezas, encargamos unos platos de carne para cenar y, comentando los avatares de la jornada, nos dispusimos a esperar a que empezara el concierto.
Poco a poco se había ido congregando más gente en “The Red Fox”. Parejas que ocupaban mesas cercanas a la nuestra y, extrañamente, un grupo de jóvenes con pinta de roqueros que, encastrados en la barra, bebían grandes cervezas mientras seguían el fútbol, con sumo interés.
¿Qué tienen los escenarios, que transforman a las personas que se suben a ellos? O fue el escenario o fue la cerveza, pero la chica que apareció sobre el mismo y empezó a cantar antiguos estándares de la historia del jazz, en nada se parecía a esa anodina muchacha que templaba la voz cuando llegamos al club. Venga. Va. Es un topicazo más grande que el mismísimo Hermitage, pero esa chica se había transformado en un ángel pelirrojo, suavemente acariciada por la luz indirecta de un discreto foco azul. Y su voz… su voz era puro terciopelo. ¡Blue velvet!
A mitad de la segunda canción, como si una tormenta se hubiese desencadenado en el bar, entró un sujeto de lo más peculiar: mediana edad… y media más, delgado hasta el extremo, ranciamente atildado, con un bigotillo insostenible sobre el labio y los ojos enfebrecidos, inyectados en sangre. El tipo portaba un ramo de flores amarillas, que entregó a la cantante, menos sorprendida que molesta por la impetuosa actitud del fulano, que parecía uno de esos personajes dostoievskianos, al límite de sí mismos, medio locos, medio idos, medio zumbados.
El tipo se sentó en la mesa que teníamos justo al lado y no hizo siquiera un amago de llevarse a los labios el té que la simpática y pizpireta camarera le había servido. Se mantenía embebido no tanto en el escenario cuanto devorando con la vista a la cantante, mientras intentaba en vano llevar el ritmo de la música con el pie.
A la muchacha se la notaba evidentemente incómoda. Había dejado las flores arrumbadas sobre una silla y trataba de concentrarse en la música, cerrando los ojos y evitando por todos los medios el cruzar la mirada con su rendido admirador.
En un momento dado del concierto, los músicos comenzaron a tocar una preciosa versión del “Riders on the storm” de los Doors. Me incliné para comentar algo con mi Cuate Pepe y, de repente, sentí la mirada asesina de nuestro extraño vecino de mesa, clavada en mí. De hecho, un poco antes, mientras intentaba pinchar un trozo de carne, se me había caído el tenedor sobre el plato. Automáticamente, el tipo se giró hacia nuestra mesa y, mascullando, debió mentar a todos mis muertos, por el estrépito provocado.
Pero pronto dejamos de ser el objeto de la ira del fan loco de la cantante de terciopelo. Porque los chicos de la barra, cada vez más bebidos y cabreados por el fútbol, dado que los locales perdían 1 a 0, empezaban a hacer caso omiso del concierto y a comportarse como hooligans, hablando en voz alta, incluso gritando cuando algún lance del partido les resultaba especialmente llamativo o chocante.
En ese punto, la cantante estaba a punto de llorar. Aquello estaba siendo un desastre. La camarera nos había dicho que era un día muy especial para ella ya que entre el público había un par de personajes importantes del mundo de la música en San Petersburgo, así que no era de extrañar que la chica estuviera pasándolo peor que mal.
El árbitro debía haber pitado algo en contra del Zenit, porque los futboleros empezaron a rezongar más alto todavía. Y fue entonces cuando nuestro vecino se levantó y, gritando más fuerte que ellos, debió decirles algo así como que se callaran de una puta vez y tuvieran respeto por la artista. Porque, por primera vez desde que entrara, la cantante le dedicó al hombre una mirada diferente a la de hartazgo o resignación con que le había estado castigando hasta el momento.
El silencio volvió a reinar en la sala. Los músicos empezaron a desgranar las primeras notas del “Cantaloop” y todo pareció volver a la calma. Pero la paz no duró excesivamente y antes de que terminara el clásico estándar de Herbie Hancock, ya estaban los jóvenes alborotadores haciendo de las suyas otra vez.
Fue como un relámpago. El hombre delgado se mostró inesperadamente elástico para la edad que aparentaba y sin dar tiempo a que nadie reaccionara, se plantó frente a los imberbes escandalosos, imprecándoles en sus mismas caras.
El primer bofetón nos dolió como si nos lo hubieran dado a nosotros mismos. Los siguientes los vimos como a cámara lenta.
La cantante cambió su sensual voz de terciopelo por un alarido chillón y la vimos con intención de abalanzarse, ella también, sobre la melé que se había formado junto a la barra.
Panchi a duras penas conseguía sujetarla, mientras Álvaro, Pepe y yo intentamos separar al furibundo fan de los violentos muchachos, que le estaban dando una somanta de hostias bastante importante.
Fue entonces cuando vimos los ojos incendiados de la cantante, convertida en una gata salvaje. Y, a la vez, la estoica sonrisa de su admirador. Aunque tenía un corte en la ceja y un moratón en la mejilla, ¡no dejaba de sonreír!
Y lo tuvimos claro.
Nos volvimos hacia nuestro bigotudo amigo y, efectivamente, decidimos seguir echándole una mano: mientras uno de los futboleros lo sujetaba por un brazo, nos unimos a la golpiza que sus colegas le estaban propinando. Cuantos más palos le caían, más se ampliaba su sonrisa. Y, en la misma medida, más grandes, más brillantes y más intensos lucían los ojos de su entregada admiradora, que ya no era una elegante y sensual cantante de jazz, sino una amante desbocada, presta a matar al que osara tocar a su hombre.
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.
“El que no inventa, no vive”
Ana María Matute