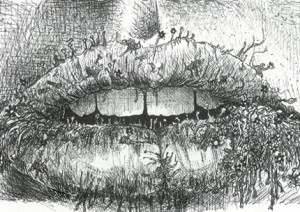Columna que publicamos en IDEAL hace unos días. Absolutamente basada en hechos reales. Por desgracia.
Digamos que se llama Lucía y que, tras haber estudiado una carrera, decide hacer (y pagarse) uno de esos selectos Máster que, ahora, son requisito imprescindible, aunque nunca suficiente, para conseguir un trabajo.
El final de un Máster suele ser un proyecto que han de desarrollar los alumnos, divididos en grupos de trabajo, en que demuestren no sólo los conocimientos adquiridos sino, sobre todo, la aplicación práctica de los mismos: los Máster tienden puentes entre la enseñanza académica de las carreras universitarias y la vida, el trabajo real al que se enfrentan los alumnos cuando dejan las aulas.
A Lucía le tocaron los compañeros de proyecto que su tutor consideró pertinentes. Así es la vida: uno, casi nunca puede elegir a sus colegas de trabajo. Y, desde el principio, los problemas. De los cinco integrantes del grupo, tres trabajaban y dos pasaban. Olímpicamente. Pero ahí seguían, a rebufo. Como las rémoras de los tiburones. Chupando del bote y beneficiándose del trabajo de los demás. – La vida misma – les contestó con fatalismo el responsable del Máster, cuando Lucía se quejó de la actitud de parte del equipo.
Al final del proceso formativo, gracias al excepcional, serio y concienzudo trabajo de tres currantes, dos vagos obtuvieron la mejor de las calificaciones posibles. Inmerecidamente. Y hasta luego, Lucas. Si te he visto no me acuerdo.
Solo que, en este caso, la historia continúa. Porque el referido proyecto era tan bueno que la Universidad contactó con Lucía y sus compañeros para, debidamente adaptado, comprarlo e implementarlo profesionalmente. ¡El sueño de cualquiera! No era mucho dinero, pero sí un enorme orgullo.
Lucía convocó a sus compañeros. A los que habían trabajado y a los que no. A fin de cuentas, los cinco lo habían firmado. Tenían un largo y cálido verano por delante para trabajar y convertir el proyecto en un entregable para su aplicación práctica por la Universidad. Ni que decir tiene que los dos parásitos ni aparecieron, ni dieron señales de vida, ni arrimaron el hombro, ni pegaron un palo al agua.
Lucía alucina cuando, a la vuelta de unos meses, una vez terminado el trabajo y entregado a completa satisfacción de la Universidad, recibe la llamada de uno de los desaparecidos en combate: que no han cobrado nada por la cesión del proyecto a la Universidad y que iba a denunciar a Lucía y a sus otros dos compañeros.
Y ahí está la pobre, en manos de un abogado, teniendo que defenderse del ansia chupóptera de un fulano al que no sé exactamente cómo calificar, para no quedarme corto sin ofender el buen gusto de los lectores de esta columna.
Pena, rabia, indignación… y lo peor de todo es que hechos como éste son un sencillo ejemplo de la sociedad de vividores que nos ha llevado a la ruina y que nos sigue pisando el cuello, impidiéndonos levantar cabeza.
Jesús Lens