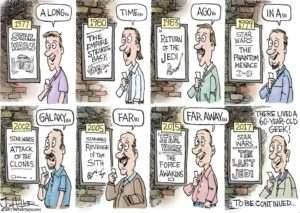“¡Increíble cómo se ha puesto! ¡Espectacular! ¡Impresionante!”
En una secuencia de la brutal -en todos los sentidos de la expresión- película “En realidad, nunca estuviste aquí”, de la directora Lynne Ramsay, el torso del actor protagonista, Joaquin Phoenix, aparece desnudo frente a un espejo. Y, efectivamente, resulta de lo más llamativa la evolución de su físico, una combinación de cachas y adiposidades que da miedo.

Que precisamente de eso se trata. De dar miedo. ¡Y vaya si acojona, su personaje, en pantalla! Joe es un veterano de guerra, un ex-marine que se gana la vida rescatando a chicas jóvenes de las mafias de la prostitución. Y lo hace utilizando métodos expeditivos, por ser políticamente correctos y delicados.
El concepto de “tipo duro”, en Joe, alcanza otra dimensión. No hay más que ver el estoicismo con el que la mole de su cuerpo aguanta golpes, palizas, empujones y patadas. Un cuerpo severamente baqueteado y surcado de heridas y cicatrices. Un cuerpo monstruoso, moldeado por la espartana disciplina a la que debió ser sometido en sus tiempos en la Armada y deformado por el abuso de Dios sabe qué sustancias anabolizantes. Una masa humana, vigoréxica y excesiva, que amenaza con desbordar la pantalla en todos y cada uno de los fotogramas.
No es fácil de ver “En realidad, nunca estuviste aquí”. Se trata de un brutal -otra vez- ejercicio de estilo que destila ruido, furia y violencia. Para ayudarle a preparar su complicado papel, tal y como comenta Phoenix: “Lynne Ramsay, la directora, me mandó unos archivos de audio con fuegos artificiales y explosiones y dijo: ‘Esto es lo que hay en su cabeza’. Y pensé: ‘Eso es, no hay que decir nada más’. Era perfecto”.

Efectivamente, sin apenas hablar ni gesticular, un Phoenix de tupida barba canosa transmite la tensión de su personaje a través de la enormidad de su cuerpo. Tal y como explica la directora: “era muy interesante verle interpretar a un personaje como este. Pero cuando se hubo metido en ese personaje, parecía El jorobado de Notre-Dame; un monstruo… o un demonio”.
Una monstruosa no-interpretación que le reportó a Phoenix el premio al Mejor Actor en el pasado Festival de Cannes, al que la película llegó sin un montaje definitivo, pero que fue suficiente para ganar, también, el premio al Mejor Guion. Lástima, una vez vista la película, que no se llevara la Palma de Oro a la Mejor Película…
Por cierto, y antes de seguir avanzando, si ustedes no han visto “Tenemos que hablar de Kevin”, película anterior de la cineasta Lynne Ramsey, anulen cualquier plan que tuviesen para esta noche y rellenen esa laguna a la mayor brevedad posible.
La espectacular presencia en pantalla de un Joaquin Phoenix que aprovecha la desmesura de su cuerpo para darle toda la fisicidad posible a su papel, nos recuerda otras impresionantes transformaciones cinematográficas en películas negras y criminales.
El auténtico maestro en esto de meterse en la piel -y en las mollas y adiposidades- de sus personajes es Robert de Niro, quien engordó 13 kilos para interpretar a Al Capone en “Los intocables de Elliot Ness”, aunque dado el volumen de su papada y lo rubicundo de su carota, cualquier diría que se había emulado a sí mismo, cuando engordó 30 kilos en 3 meses para interpretar la época crepuscular de Jake La Motta en la mítica “Toro salvaje”, ostentando uno de esos improbables récords de Hollywood.

Cuentan las leyendas que, tras haberse puesto en plena forma para las secuencias de los combates de boxeo, las primeras en ser filmadas por Martin Scorsese, el actor se pasó el rodaje comiendo hamburguesas y pasta y bebiendo refrescos sin parar, hasta mostrar el obeso y abandonado aspecto que presentaba al final de la cinta.
Otro actor que decidió echarse kilos de grasa encima para darle credibilidad a su personaje fue Sylvester Stallone, que engordó lo suyo en “Cop Land”, una muy apreciable cinta policíaca de James Mangold, filmada en 1997 y que contó con la participación de Harvey Keitel y Ray Liotta. El potro italiano, cansado de su papel de héroe de películas de acción, decidió darse un baño de realismo con esta película, jugada que le salió bien… aunque no tardó en volver a sus papeles más convencionales.
Y está el caso de Christian Bale, que debe tener una genética y un metabolismo a prueba de bombas: lo mismo pierde 27 kilos para su papel de “El maquinista” que coge 44 kilos de puro músculo para interpretar a Batman. O, como en “La gran estafa americana”, se relaja y engorda 20 grasientos kilos para interpretar a Irving Rosenfeld, un empresario pringao y estafador de poca monta.
Jared Leto y Matthew McConaughey se quedaron literalmente en los huesos para interpretar sus dolorosos papeles en “Dallas Buyers Club” y, por cuanto a papeles femeninos, hay que destacar a Charlize Theron en “Monster”, que no solo desfiguró su rostro gracias al maquillaje, sino que engordó 13 kilos para dar mayor realismo a su interpretación de Aileen Wuormos, una ex-prostituta que asesinó a siete hombres en dos años de frenética actividad homicida; y por la que ganó el Óscar.

Reza la sabiduría popular que la cara es el espejo del alma. En el cine, el retorcimiento del cuerpo y el transformismo radical son el espejo de la profesionalidad más exigente.
Jesús Lens