
Pero, si consideramos que la innovación es una actitud para el cambio, ¿como andamos, en general, de disposición para el mismo? Honestamente, creo que bastante mal. Ya sabemos que el hombre es un animal de costumbres y que nuestro refranero está repleto de citas que apelan al célebre “virgencita, virgencita, que me quede como estoy” del chiste milagrero.
No es fácil cambiar. No es cómodo ni sencillo. Las rutinas nos permiten vivir cómodamente instalados en una vida relajada y sin sobresaltos, cercana y accesible. Un dato: los españoles morimos, de media, a catorce kilómetros del lugar donde nacemos. ¡Todos unos aventureros estamos hechos! Y eso que vivimos en el siglo de la globalización en que las distancias parecen no existir. Los hijos quieren seguir la estela laboral de sus padres y, a la hora de emanciparse, buscan una vivienda cercana a su barrio de siempre.

Las hipotecas a cincuenta años son otro síntoma de una concepción inmovilista de una vida en que aspiramos a que el primer trabajo nos dure para siempre. Nos sentimos cómodos con los amigos de siempre, en el bar de siempre, tomando las tapas de siempre y, a ser posible, en el mismo orden de siempre. ¡Si es que nos encontramos una calle cortada, cuando vamos al trabajo -por el camino de siempre- y llegamos a la oficina sulfurados, alterados y cabreados!

No. En general, no tenemos una actitud para el cambio en la mayor parte de los órdenes de nuestra vida. Sabemos que las rutinas son letales y demoledoras, que erosionan el amor de las parejas, matan la creatividad y el entusiasmo en los trabajos y convierten las relaciones sociales y familiares el algo tedioso y profundamente aburrido. Pero, como sostenía el escritor británico Samuel Johnson, las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas.
No vivimos en una sociedad que, fuera de los discursos oficiales, fomente la innovación o los valores del emprendedor. En absoluto. Porque la mayoría de nosotros, en nuestra vida cotidiana, apenas si mostramos esa actitud para el cambio que requiere una comunidad innovadora. Y no son transformaciones culturales sencillas de operar, ni mucho menos.

Por eso, las políticas de innovación que fluyen de arriba hacia abajo son tan necesarias como, me temo, poco productivas. Al menos, en el corto plazo. ¿Qué conexiones hay entre, por ejemplo, las Consejerías de Innovación y de Educación? ¿Incluye la Educación para la Ciudadanía algún apartado específico para espolear en los chavales valores como los que comentamos? Y si así fuera, los propios profesores, ¿son innovadores, imaginativos y originales a la hora de enseñar o siguen aferrados a la tiza, la pizarra y el encerado?

Porque la innovación, con todo lo que lleva aparejado de modernización, desarrollo, enriquecimiento y crecimiento de la actividad productiva e intelectual debería ser algo que trascendiera las proclamas, las rogativas y las declaraciones de intenciones para convertirse en una realidad palpable, constatable y tangible. Como me decía Abel Torres, “es muy difícil romper las inercias. La inercia como dificultad o resistencia que opone un sistema físico o un sistema social a posibles cambios. La inercia como tendencia que tiene un cuerpo a mantenerse en reposo o a no cambiar su velocidad, si no se le aplica una fuerza externa.”
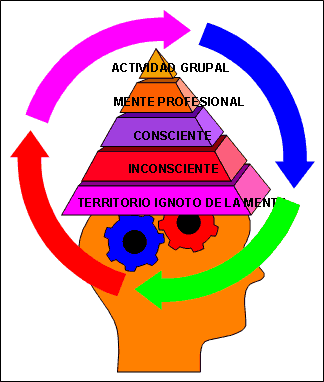
La cuestión sería, por tanto, determinar de dónde podría venir esa fuerza externa que, en nuestro entorno, tendría que ayudarnos a romper la inercia para hacernos ser más receptivos al cambio. ¿De las políticas gubernamentales? Quizá. O quizá la abrupta llegada de la crisis económica pueda servir como acicate para poner en marcha un potente plan de choque que nos haga, de verdad, asumir la necesidad de ser productivos e innovadores. El tiempo lo dirá.
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.
Etiquetas: innovación, cambio, rutina, tradición, productividad, inercia, crisis