|
Ésta es mi aportación al Proyecto Liblogs correspondiente al mes de Octubre. El anterior fue «El Principito».
Una de las muestras de rebeldía juvenil que uno mostró en su adolescencia tuvo que ver con la literatura. Mis padres eran, ambos, personas de letras. Mi padre, catedrático de una disciplina tan imposible como era el griego clásico, se dio por contento con imbuirnos a mi hermano y a mí el amor por el cine. Aunque siempre nos reíamos de su fascinación por “Ordet”, nunca podremos agradecerle lo suficiente que nos enseñara a ver y disfrutar las películas de John Ford, Howard Hawks u Orson Wells. Para descubrir la Guerra de las Galaxias e Indiana Jones nos bastábamos solos, sin embargo, para apreciar el cine clásico, siempre es importante contar con un buen faro y guía.
Mi madre, por su parte, lo tuvo más complicado. Era profesora de lengua y literatura en su venerado Sagrado Corazón y amaba los libros casi por encima de cualquier cosa. Además, sabía cómo transmitir su entusiasmo por los mismos, de forma que cientos y cientos de alumnas de decenas de generaciones de las Brujas son buenas lectoras, en parte, gracias a su influjo. Pero conmigo no podía. No es que yo no leyera. Que lo hacía. Y mucho. Era peor. Cada vez que mi madre nombraba el título de un libro, indicándome que debería leerlo, automáticamente yo lo incluía en una lista secreta: la de los libros que no leería jamás.
Juro que no lo hacía de forma consciente y voluntaria. Pero lo hacía. Libro del que mi madre glosaba alguna virtud que me invitara a leerlo, libro maldito y proscrito. Pero, lo peor de todo, es que dicha obsesión censora no fue pasajera. No fue sólo la reacción de un adolescente contestatario que prefería leer a Bukowski, Wolfe, Mailer, Loriga, Cooper o cualquier autor de Anagrama antes que las novelas clásicas de autores más cercanos. No. Reconozco que dicha costumbre me duró, por ejemplo, hasta la mismísima “La sombra del viento”, que tengo inédita, en las estanterías de mi biblioteca. Un día, mi madre me llamó por teléfono. Estaba muy contenta. Había leído un libro en que a la protagonista de la novela le pasaba lo mismo que a ella con el capullo de su hijo: aunque era un lector voraz y aunque la quería con locura; se negaba sistemáticamente a seguir los consejos maternos en cuestiones literarias. Que se sentía un poco menos sola, me dijo, al encontrar a otra persona, aunque fuese de ficción, con la que identificarse.
Por culpa de esa estúpida fijación, además de perderme la novela de Ruiz Zafón, despertando la incredulidad de amigos y conocidos cuando les digo que la tengo pendiente, he dejado de leer, a bote pronto, “El camino” de Delibes, casi todo Lorca, “El corazón de piedra verde” de Salvador de Madariaga y otras muchas obras capitales de la historia de la literatura. Y menos mal que, sabiendo lo que había, mi madre dejó de recomendarme libros. Pero, por encima de todas, la gran frustración de la María Julia profesora de literatura fue que su hijo no leyera “Bomarzo”, la novela de Manuel Mújica Laínez que contaba el Renacimiento italiano con una profundidad y una capacidad sin igual de transmitir sensaciones. Mira que me insistió. Que me iba a encantar, que era una novela maravillosa, que la iba a disfrutar, palabra por palabra… Y yo, erre que erre. Que no. Pasó el tiempo. Un día, en mi dimensión virtual y cibernética, se cruzó un individuo que firmaba como Bomarzo. Se abrió un Blog. Empezamos a leernos, a comentarnos, a sintonizar y a caernos bien. Y los bytes se hicieron carne y Bomarzo se transformó en Juanjo y ambos, Juanjo y Bomarzo, se convirtieron en dos de mis hermanos pequeños adoptados.
Sin embargo, y aunque él no lo sabe, todas y cada una de las veces que Bomarzo entraba en mi Blog, algo se removía dentro mí. Una deuda pendiente. Una promesa incumplida. Una traición filial. Por eso, cuando pusimos en marcha esta aventura de los Liblogs, aproveché para homenajear a mi hermanito exiliado, proponiendo la lectura de “Bomarzo”, pero sobre todo, lo hice para pedirle perdón a mi mamá por haber sido tan idiota, obcecado y cabezón. Porque, como no podía ser de otra manera, “Bomarzo” es una maravilla, un libro de lecturas tan distintas que, sin ir más lejos, el pasado sábado me llevó a cometer una locura: vencerme a mí mismo. Y, sin embargo, no seré yo el que glose sus virtudes, hoy. Porque hoy jueves, un puñado de amigos, sin ellos saberlo, también me están ayudando a pasar una página íntima de mi biografía.
A lo largo de estas semanas, Claro, el Tercero, GU, Rigoletto, Alfa, Bomarzo, Néfer, Lía, Alberto Bueno y algunos otros han leído “Bomarzo”. Otros amigos seguro que lo han querido hacer, pero no encontraron el hueco. No pasa nada. Lo importante es que, hoy, todos estamos escribiendo, hablando y disfrutando de “Bomarzo”. Justo lo que mi madre tantas veces me insistió que hiciera. Aunque tarde, como casi siempre. Tu hijo que te quiere. |
|
|

Jesús Lens
Blog de Jesús Lens
BOMARZO
—
por
Artículos Recientes
Sigue el blog
Únete a otros 34 suscriptores
Comentarios





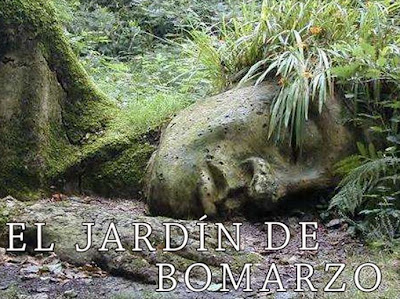





Comentarios
27 respuestas a «BOMARZO»
No, no ! , nunca es tarde Carlos.
Tu madre, seguro que ha sido la primera en leerte y escucharte.
Alfa79
Muchas gracias, Alfa. Eso espero. Ojalá.
Escribiendo este comentario aún sigo emocionada. No he podido dejar de leerlo entero, me daba igual que me se me desvelara algo de la novela a lo que todavía no he llegado. Como he comentado en otro de tus post, no he hecho los deberes, y me propuse no leer comentarios al respecto hasta haber concluido su lectura. Pero esto ha sido superior a mí, consiguiendo que quiera con más ahínco saber qué le depara a este singular personaje.
Gracias por complacernos así.
Tutato
!Genial!
Es lo primero que ha llegado a mi pensamiento al terminar de leer esta entrada tuya.
Las mamás siempre ganan. Ocurre que…no importa cuándo. Siempre acabamos dándoles la razón, y ellas la reciben con una hermosa sonrisa.
Saludos, de casi noviembre
Tutato, tú que la conociste sabes un poco lo que quiero decir. Muchas gracias por esas palabras.
MJ, ésa es la clave. Es una victoria más de una Mamá, que como bien dices, siempre tienen que ganar. Es la ley de la vida. Siempre hay que darles la razón y ellas recibirla con esa sonrisa amable, tierna y complaciente.
Muchas gracias.
Por cierto, sé que llego tarde a la lectura + comentarios de Bormazo, pero lo anoto en mi lista personal. Gracias por ofrecer esta fantástica idea.
MJ, la clave de los Liblogs es ésa: hablar de libros, invitar a leerlos. Más pronto o más tarde… no pasa nada. Leer es lo importante.
Es un honor ser considerado como uno de tus hermanos pequeños. Gracias por la entrada, pero sobre todo gracias por haber saldado esa «deuda» pendiente con alguien que hoy sonreirá satisfecha y que, si pudiera te llamaría cabezón, con todas las letras.
Bella entrada.
Emociona leer la entrada, Jesús, más aún a mí que la conocí en persona. Permíteme a mi darle también las gracias pues, aunque fuese indirectamente, a través de ti, también en mi influyó para crearme el vicio de la lectura.-
Jorge
Jesus me has emocionado con la entrada y no soy Bormazo, yo ahora voy a enfrascarme en la lectura de «La Bodega» de Noah Gordon, ya os contaré…
Siento mi dispersión estos días, igual pido perdón a Alfa, Nefer, Pinar y Claro… pero me cargué la mochila y ando enfurruñado, os leo y os leeré…
ando en un proyecto junto con unos amigos, está empezando a andar:
http://las-cosas-de-dios.blogspot.com
P.D: este blog cada día se parece más a una gran familia. Thanks!
Por lo que cuentas, obcecado cabezón, siempre vas a la contra: lo que les pasa a mis hijos, lo que me pasó a mí, lo que les pasa (y pasará)a todos.
Lo que no comprendo es que tu padre te recomendara ópera y renuncies a ese placer sólo por jugar a la contra. El día que veas un Rigoletto, una Norma o un Turandot y te adentres en su lenguaje, comprenderás que te ha sucedido lo mismo que con Bomarzo.
Por cierto: lamento dejarte por embustero. No he leído Bomarzo (la he cambiado por Paul Auster y Rosa MOntero), porque la leí el verano del años pasado. Me encantó, ñla vi todo un tratado de la frustración del poder. Y la vi muy difícil. En esta ocasión, ponedme un cero en conducta.
Rigoletto
La madre que te parió… Sólo tú eres capaz de que nos olvidemos del corcovado cabrón y queramos a las madres más que antes de leerte.
Será que estoy sensiblona o, más bien, será que tu entrada está escrita con el sentimiento, pero el caso es que aquí me tienes emocioná perdida. Una gran entrada , Jesús. Tu madre estaría orgullosa de ti, seguro.
Besos,
Claro
La madre que te parió… Sólo tú eres capaz de que nos olvidemos del corcovado cabrón y queramos a las madres más que antes de leerte.
REPITO LO DE PACO.
Dios mío, de que pasta eres. Te ha costado, lo sabemos todos. Pero eso se denomina en mi lenguaje llegar a una cima.
Un abrazo, tu admirador.
José Andrés
PD. No tendréis un puesto de portero donde trabajas. Que me voy pa´Grana, que os lo pasaís muy bien.
Un autónomo-empresaro en crisis.
Jesús, la buena literatura nos tiene paciencia, nos espera y cuando estamos listos, ya no nos abandona.
Te recomiendo “Misteriosa Buenos Aires”, de Mujica Láinez, unos relatos sobre la Buenos Aires colonial y sus personajes, espléndidamente escritos por el autor de Bomarzo. Un manjar para gourmets.
Si no lo consigues, pídeselo prestado a Paco Camarasa, de mi parte (cuando lo veas, no hay apuro).
Abrazo,
Guillermo
Twister, que te echamos de menos!!
Amigos todos, gracias por ese caudal de generosas palabras. La verdad, y podéis creerme, mientras escribía esta entrada, el pasado domingo por la tarde, se me juntaron un montón de sensaciones.
Un montón de recuerdos y vivencias que se removieron por dentro. Fue un ejercicio memorístico-sentimental y literario de lo más catártico.
Me alegro haber sido capaz de transmitir parte de esas sensaciones. Porque la literatura es más, mucho más que un puñado de palabras juntas.
Libros como «Bomarzo», así lo acreditan.
De corazón, todas las gracias del mundo.
Guillermo, ese libro lo tengo en casa. No sé cuándo, dónde ni porqué lo compré, pero lo tengo en casita.
Prometido leerlo, para ir preparando sentimentalmente un necesario viaje a esa mágica Argentina…
Jesús, creo que esta es la entrada más personal que he leído hoy, me has emocionado.
Yo siempre sigo las recomendaciones de lectura que me hace mi padre, aunque en muchas ocasiones tengamos divergencias.
Besillos.
Y TAN ESPECIAL, CUATE. COMO QUE NOS HAS CONTADO UNA IMPORTANTE FASE DE TU VIDA, LA ADOLESCENTE, CUANDO LA CABEZA ACTUA, MUCHAS VECES, POR IMPULSOS JUVENILES. DESPUES, EL ARROZ REPOSA. MUY SENTIDO, PERSONAL Y HERMOSO. PEPE
Qué cargo de conciencia más grande me da no haber leído Bomarzo. Nunca mejor dicho, por tu madre, Jesús no nos digas esas cosas. Vamos esta noche mismo empiezo a leerlo. Gracias, como siempre
Eres un privilegiado por tener esa lista secreta. Al leer este escrito me he imaginado su dulce sonrisa llena de satisfacción y orgullo por «su Carlos».
Como diría ella «Gracias, corazón»
Buda
Gracias Jesus, si estar estoy y os leo pero mi nuevo blog y otra página de un equipo de futbol que me han encargado llevar me tienen comidito
Me conmueve el ánimo y me causa emoción la modificación de tu opinión de tiempos atrás.Porque la opinión evoluciona , y se desarrolla y madura.Y la tuya hace tiempo,mucho, que es adulta.
Saludos.
Las deudas hay que saldarlas amigo mío. Ese llevar la contraria era muy propio con esa edad, y seguro que eso lo comprendió tu madre perfectamente. Cuando un adulto nos recomienda un libro, es posible que lo veamos como una imposición y de ahí tu rebeldía. Si ese adulto además es tu madre el asunto se magnifica. Pero has saldado la deuda con valentía. Tío que me has emocionado y mañana hay que correr en Atarfe, por cierto ¿cómo vas? Te puedo recoger.
Preciosa y emotiva tu entrada, Jesús. Gracias por confiarnos esas cosas. Como bien dices, lo más importante es que hoy un buen número de amigos hemos compartido nuestras vivencias y sensaciones ante un gran texto literario. Eso nos ha unido y crea lazos intensos entre todos nosotros.
Un abrazo. Felicidades.
Amigos, efectivamente, una de las entradas más personales y sentidas de mi vida.
De esas que se escriben mitad con las tripas, mitad con el corazón.
Me alegro de que os haya gustado y hasta emocionado. Es que esto de los libros y los blogs puede ser una mezcla de lo más explosivo.
[…] ya lo conté aquí, hablando de “El Principito”, “Bomarzo” y una antigua iniciativa que pusimos en marcha, los Liblogs: cuando alguien muy cercano me […]