De todos los cuerpos que
pusieron sus manos sobre mi espalda
el suyo ha sido con mucho
el que mejor ha sabido llevar en ellas
el peso de mi alma corrompida.
Apenas puedo explicar por qué la quise
pero recuerdo que entonces lo hice
en poemas que no valían una mierda:
más tristes que su última coartada.
El mundo me parecía insignificante
cuando aquella cama,
líneas paralelas de humedad,
huellas suaves tras el momento de la caída,
era el epicentro del amor.
Las pocas veces que me dejó abrazarla
después le miraba fijamente
siguiendo el rastro en sus pupilas
de todos sus amantes anteriores
y sus amistades,
hombres y mujeres que, en desfile multicolor,
pasaban para recordarme que yo era uno entre un millón.
Que llega la luz del alba
o tal vez la mala hora
enganchada al taxímetro,
para decirme que el mundo ya no es nuestro.
Íbamos al mismo bar,
nos gustaban las películas sangrantes,
esas en las que estalla tu corazón,
21 gramos, por ejemplo,
y aquellos versos que nunca escribió Ignacio
-pero que le pegaban-
que hablan de lo hermoso que será morir cuando llegue
la noche de al fin morir al fin
de al fin, amor mío, de morir la noche de al fin
morir… en el país sin nombre, sin despertar y sin sueños,
y que él hubiera escrito,
claro está,
con resaca y mucho humo.
Escribo este poema
y mientras la noche cubre tu pecho como un velo
-como el de mi más preciada marioneta-
sé que no puedo reemplazarle,
aunque alguien te dijo que
yo podía ser hermoso,
que aprendía rápido
y casi me convences
de que no es inútil invocar
la oscura mística de nuestro tiempo juntos.




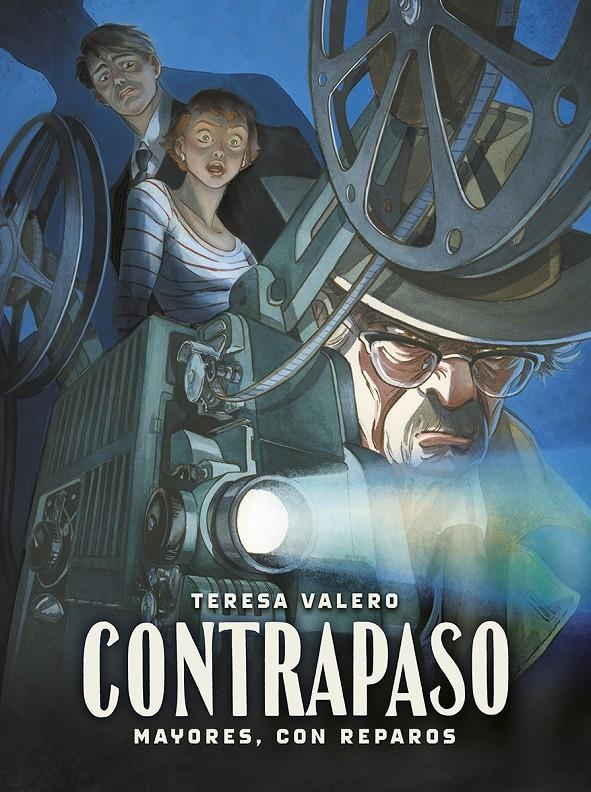

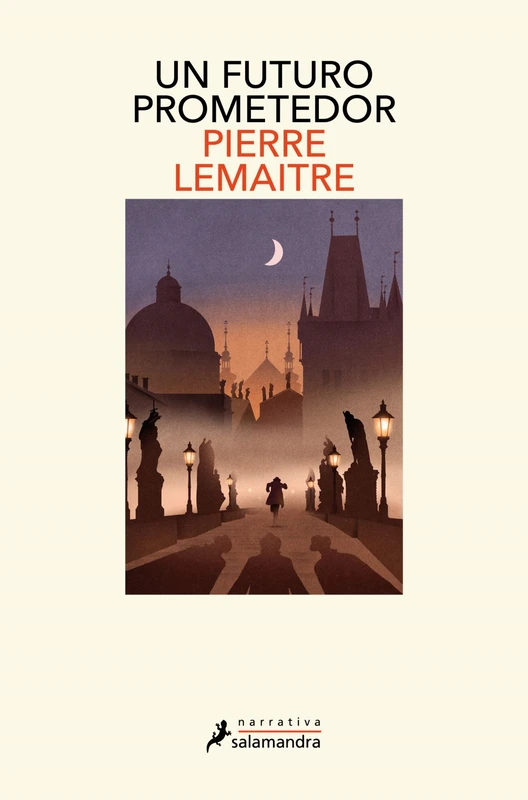
Comentarios
13 respuestas a «CUAVERSOS DE… ¡IGNACIO!»
Joder con Ignacio. Me ha dejado sin aliento. Esto no se hace.
Abrazos desde el viejo mundo.
¡Es increíble este tío!
Curiosos personaje este Ignacio.
Se refiere a un ligue, no?
amigo, los mojitos y los vientos de cuba han entrado suaves en tu alma. salud, !por lo del mojito claro¡
Érase una Gallina que ponía
un huevo de oro al dueño cada día.
Aun con tanta ganancia mal contento,
quiso el rico avariento
descubrir de una vez la mina de oro,
y hallar en menos tiempo más tesoro.
Matóla, abrióla el vientre de contado;
pero, después de haberla registrado,
¿qué sucedió? que muerta la Gallina,
perdió su huevo de oro y no halló la mina.
¡Cuántos hay que teniendo lo bastante
enriquecerse quieren al instante,
abrazando proyectos
a veces de tan rápidos efectos
que sólo en pocos meses,
cuando se contemplaban ya marqueses,
contando sus millones,
se vieron en la calle sin calzones.
La historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que debía suceder…
Es una cita de Aristóteles.
Un grano de poesía es suficiente para perfumar un siglo.
Es una cita de José Martí.
Ignacio sigue levantando pasiones. Y no es para menos. Poesía, José Martí, Gallinas de los huevos de oro… grandes estos miércoles de poesía.
«Peliculas sangrantes, esas en la que estalla el corazón…como 21 gramos», es la metáfora más bonita que he leído nunca. Es maravilloso. Gracias
Ahora sé que te gustan las marionetas, películas tan bellas como 21 gramos y creo que hasta la soledad o la derrota. ¿me equivoco? quiero más. gracias
DONDE HAS ESTADO EN ESTE TIEMPO? NO TE ENCONTRÉ LA SEMANA PASADA PERO TUS VERSOS TIENEN EL MISMO SABOR A DULZURA. QUE LINDO ESO DE MORIR CUANDO LLEGUE LA NOCHE DE AL FIN MORIR AL FIN MORIR AMOR MIO…EN EL PAIS SIN NOMBRESIN DESPERTAR Y SIN SUEÑOS….BRILLANTE, AMORRRR
Bueno, bueno, bueno, cómo gusta Ignacio. Sobre todo, a ellas. ¿Qué les da? Sensibilidad y emoción a raudales…