Me lo encontré de golpe, al entrar en el ascensor.
Ya sabes, esas veces en que estás distraído, mirando el móvil u hojeando la prensa mientras esperas y, cuando por fin llega, se abre la puerta y entras como un autómata, dando por supuesto que está vacío.
Esa mañana, sin embargo, me di de bruces con él. Un tipo alto, ojeroso y desgreñado, que me miraba fijamente. No era la primera vez que le veía, claro, pero ese sábado lo encontré especialmente avejentado y perjudicado.
Tampoco es que yo estuviera mucho mejor, volviendo del desayuno tras una noche de juerga: la barba sin afeitar, despeinado, canoso y la cara un tanto abotargada.
Permanecimos en silencio.
Ese silencio incómodo que siempre se hace en los ascensores.
Salí.
Mientras abría la puerta de casa, miré hacia atrás. El ascensor ya se iba, pero el sujeto también había salido y esperaba en el rellano, impaciente.
Aunque intenté cerrarle la puerta en las narices, no conseguí evitar que se colara en casa. Y ahí sigue, pegado a mí, recordándome el peso del tiempo cada vez que nos vemos a través de un espejo.
Jesús Lens



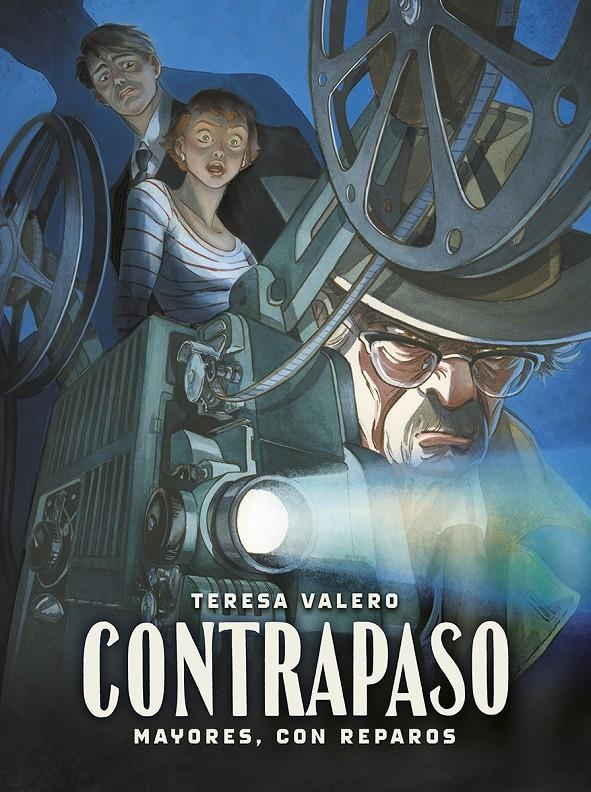

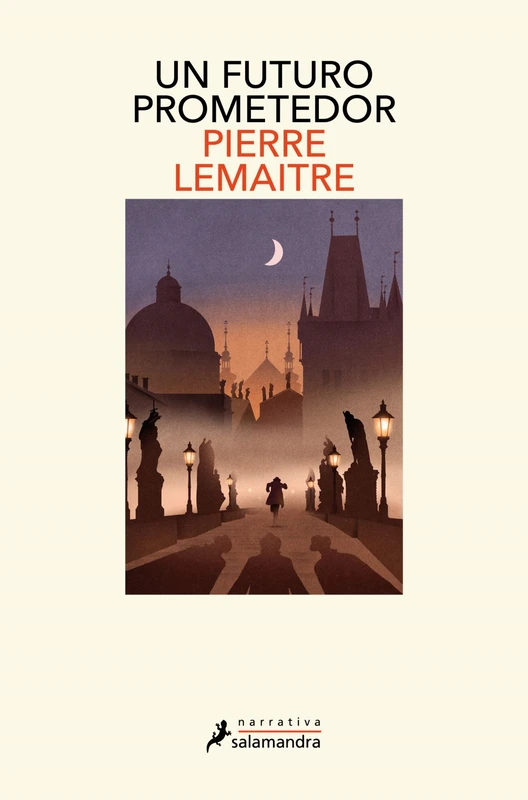

Comentarios
7 respuestas a «El peso»
Es un poco austeriano.
It’s fine,
Great.
Me ha gustado, y mucho.
Y tiene moraleja: deja de mirar el móvil antes de subirte a un ascensor porque te podrías encontrar con tu otro yo, el que habías olvidado una tarde de otoño, en un parque de la ciudad, mientras corrías tras el sueño que creías haber vislumbrado al amanecer.
;))
yo tengo puto espejo en el puto asecnsor .
Me gusta. Cada vez estas mas «maurico».
Creo que fue Oscar Wilde el que dijo que a partir de los 25 todos tenemos la misma edad. Sirve de consuelo.
Borges en Granada…?
|Casinos|Casino Spiele|Roulette Online|No Deposit Bonus|Online Roulette|Roulette Spielen|Casino Spiele Kostenlos|Casino Club|Online Casino Bonus|Casino No Deposit|Spielautomaten Online|Freeonlinegames|Casino Spielen|Europa Casino|Spielgeld Casino|Veg…
El peso « Pateando el mundo…