Yo no sé si leer a Javier Reverte, cuando no puedes viajar, debería ser absolutamente recomendable o estar radicalmente prohibido.
Porque estás en tu casa, en tu sofá, varado en tu vida de siempre, y te asomas a las páginas de “El río de la luz. Un viaje por Alaska y Canadá” y sientes el frío de las montañas sacudiéndote la cara, el rumor del viento entre los árboles y el murmullo y la fuerza del agua del poderoso Yukón, fluyendo a tu alrededor.
Luego, claro, sacas los ojos del libro y te das cuenta de que no. De que realmente sigues en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad. Que no tienen nada de malo, pero que no invitan a buscar oro entre las arenas del lecho del río, precisamente. Aunque, se rumorea, el Darro granadino todavía lleva oro… pero esa es otra historia.
Por eso, hace tiempo que tomé una determinación: para no agobiarme y maldecir la suerte de una vida pacífica, tranquila y sosegada como la nuestra, sólo leo a Reverte cuando estoy de viaje. Aunque sea un viaje cercano y sencillo. Pero leer a Javier cuando estás en movimiento, aunque sea en un sencillo On the road camino de Sevilla o en la furgona que nos trae y nos lleva a Madrid, mitiga los demoledores efectos de una prosa capaz de contagiarte la necesidad de los espacios abiertos y, sobre todo, la sed de aventura.
El viaje que hace Javier, a través de un río poderoso como el Yukón, es tan impactante como el que hizo por los grandes ríos africanos o por el Amazonas. Y no es cualquier cosa, navegar un río. El mismo autor lo dice al comienzo de la obra: “Un río es algo más que un gran caudal de agua. Yo creo en el alma singular de los grandes ríos. En cierto modo, nos hablan, y no siempre lo que nos dicen posee un significado benigno. Lo he sentido en todo momento cuando los he navegado.”
Además, navegar por el Yukón es uno de los viajes que, de niños, todos hemos querido hacer. Bueno, de niños, y de mayores. ¡Qué le pregunten a mi hermano! Al menos, todos los niños que tuvimos la suerte de leer a Jack London y las películas sobre los buscadores de oro, los tramperos y la Policía Montada del Canadá. Sin entrar a valorar el daño que el Disney Channel está haciendo entre la chiquillería del siglo XXI, adoro estos libros que hablan de viajes basados en otros libros, en otras películas, y que siguen las huellas de antiguos viajeros y aventureros que, a su vez, también estaban enfermos de literatura, mitos y fantasías provocadas por las leyendas y las quimeras.
En esta ocasión, Javier Reverte se embarca en un viaje que sigue las huellas del éxodo provocado por la fiebre del oro de Alaska, con Jack London como principal “excusa” para recorrer los salvajes, espectaculares, inmaculados y brutales paisajes del noroeste de los Estados Unidos y el Canadá.
No sé vosotros -y dejo lanzada la pregunta- pero yo, cuando he pensado en huir bien lejos y escapar de la monotonía de esta existencia, siempre tenía a Alaska como posible destino. Para unos, es Australia. Las antípodas. Para otros, una gran ciudad como Nueva York y Los Ángeles. Pero yo siempre quise escapar a Alaska. Sobre todo, tras disfrutar de las desventuras del Dr. Fleischman, aquel imposible y urbanita doctor, más perdido en Cicely que un marine yanqui en la campiña afgana.
Sobre la cantidad de citas memorables y libros que dan ganas de leer cuando lees “El río de la luz. Un viaje por Alaska y Canadá”, hablamos más adelante, que esta reseña ya va larga.
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.



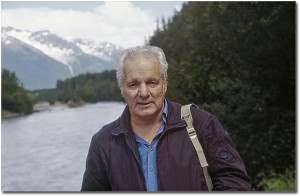
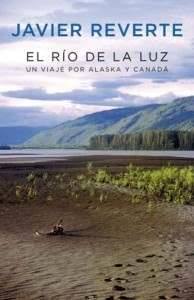

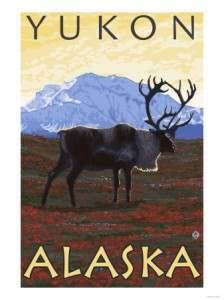




Comentarios
2 respuestas a «El río de la luz»
Es que, VIAJAR, es un placer que todos deberíamos tener la oportunidad de disfrutar, SIN DUDA. Islandia, sería un buen destino o Grecia, en una de sus islas.
Lo último que he leido de Javief Reverte ha sido El río de la desolación (El amazonas) y sigo impactado por ese libro; de todos modos te agradezco tu reseña de El río de la luz, lo compraré en cuanto entre en una librería