
Porque algunas de las narraciones del autor chileno, afincado en Gijón, están entre mis favoritas, de “Mundo del fin del mundo” a “Nombre de torero”. Y porque la Patagonia, para mí, es uno de esos territorios míticos que alguna vez conoceré en primera persona, pero con los que, literaria y cinematográficamente, mantengo un idilio ininterrumpido desde tiempos inmemoriales.

Quiso la casualidad que, en el aeropuerto, y después de facturar por error el libro que tenía pensado leer durante el vuelo, encontrara “La lámpara de Aladino”, recién publicado por Tusquets.

Lo compré y, a bordo del avión, me sumergí en los primeros relatos del tesoro recién encontrado. Y la cosa empezó mejor que bien con “La porfiada llamita de la suerte”, radicada en los mencionados territorios patagónicos y protagonizada por uno de esos personajes propios del realismo mágico más atractivo y sugerente.

Me encantó el juego espacio-temporal y la capacidad de seducción, ucrónica e imposible, de “Café Miramar”, dedicado a la memoria de Naguib Mahfuz y, a través de “Hotel Z”, me trasladé a ese otro espacio desmesurado, feraz, salvaje y loco que es la selva amazónica, con esos árboles que, pura vida, se cuelan por cada rincón de las construcciones humanas. Una naturaleza indomeñable, incontrolable, ingobernable.

La mejor de todas las historias de este libro, por su calado humano y su capacidad de emoción es, posiblemente, “Historia mínima”, desbordante de sutileza y ternura, generosidad y vocación humanista y universalista.
A partir de ahí, sin embargo, página setenta del libro, “La lámpara de Aladino” parece empezar a perder aceite y su llama va menguando para brillar cada vez con menos intensidad. Sinceramente, parece que Sepúlveda haya rescatado algunos relatos de juventud para completar un mínimo de páginas que permitieran a la editorial publicar el libro. Cositas como “¡Ding-dong, ding-dong, son las cosas del amor!” resultan ridículas hasta alcanzar cotas insospechadas.

En “La isla” no se transmite ni un ápice de la emoción que supuestamente requiere el relato y la narración criminal “El ángel vengador” tampoco me engancha lo más mínimo. Sí me gusta el relato hiperbreve titulado “El árbol” y ni siquiera ese último cuento que da título a esta desigual obra, “La lámpara de Aladino”, te deja buen sabor de boca.
Un libro, pues, que va de más a menos y que, eso sí, tiene una fotografía de portada de lo más llamativo, con ese humo en forma de genio que sale de la chimenea de la locomotora de un trenecito, el Patagonia Chu Chú, que tan bien nos contara el gran Raúl Argemí. Una fotografía de Daniel Mordzinski que va como anillo al dedo a los primeros cuentos pero que, después, pierde su capacidad de empuje y su efecto de arrastre.
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.




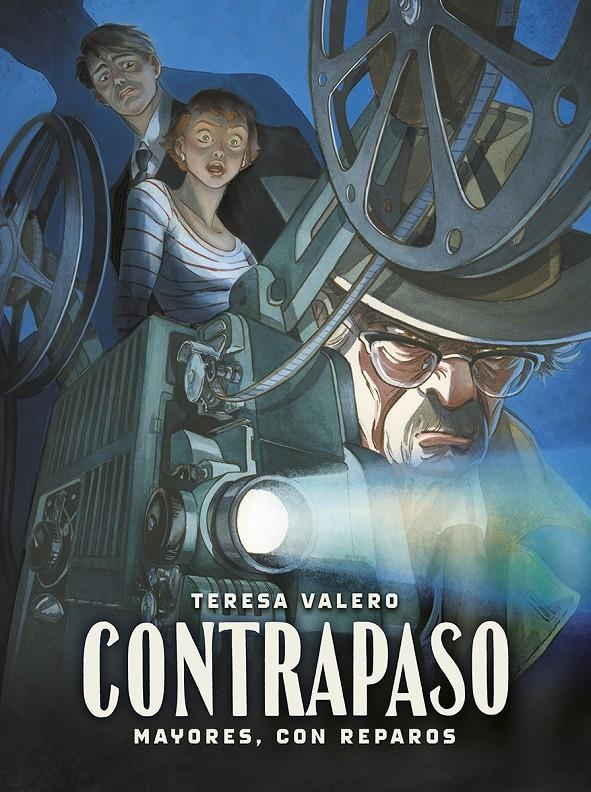

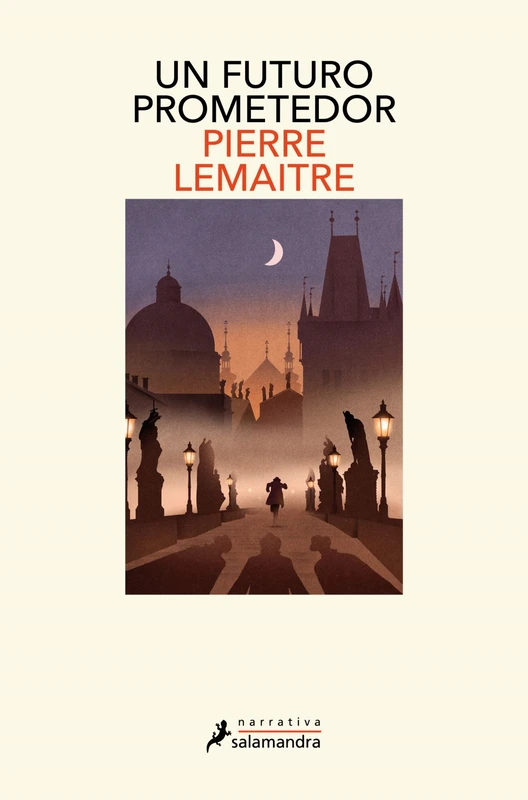
Comentarios
8 respuestas a «LA LÁMPARA DE ALADINO»
Quizá tus expectativas eran demasiado grandes…
un besote con arte trianero
Vane
Ahora voy a por el Hotel Z. Los dos primeros me han encantado, como a ti, y están a la altura. Estaré pendiente, luego te cuento que me han parecido los siguientes
Sielito, es que el Sepúlveda ha sido muy bueno…
El Tercero, ardo por saber qué te parecen los demás relatos. Voy a leer y dormir un rato. A ver luego!!!
Nada he leído de Sepúlveda, si bien en alguna parte leí una crítica -probablemente en Qué leer- que calificaba su literatura como irregular, coincidente con tu comentario sobre el autor. De todas formas, me anoto ese libro Álter.
No se olviden de leer Patagonia Chu Chu de R. Argemi.
Recomienda el hermano de Argemi. JA!…
Dí que sí, Rodolfo, que es una pasada.
Alter, yo me haría con «Nombre de torero», radicada en la Patagonia y una excelente novela. Se estos cuentos, te paso el libro, y ya está.
Jesús, al ver las fotos que has colgado me han dado unas ganas enormessss de irme pirando pa el campo. En fin, mis ganas tendrán que esperar a que me descongestione un poquillo.
Cuando dices que un libro te ha gustado, sin leerlo, ya sé que es genial. Sólo un lector tan voraz como tú, puede tener un criterio bien fundamentado de lo que es un libro bueno o malo.
Claro
Las fotos de la Patagonia son una maravilla. Aquí, esperando a El Tercero…