Azares diversos me impidieron ver la última película de Tarantino en las idóneas y deseables condiciones que me hubiera gustado por lo que el pasado sábado entré en la sala de cine cargado de reticencias y malos presagios.
Y es que, como ocurre con todas las actividades importantes de la vida, el ánimo con que las afrontamos resulta trascendente. Y, sin embargo, fue arrancar el Capítulo 1 de «Malditos bastardos», en esa Francia ocupada por los nazis, en 1941, y las nubes se disiparon de inmediato, hasta el punto de que, veinte minutos después, tras haber disfrutado como un hipopótamo en un lodazal con el interrogatorio a un lugareño francés, llevado a cabo por Hans Landa, posiblemente el mejor nazi de la historia del cine; mande a mi querida Burkina uno de esos SMS que te salen de lo más hondo de las entrañas: «Capítulo 1 portentoso. ¡Qué diálogos! Brutal. Hay que escribir. ¡Hay que escribir más!» Y es que hay momentos que, si no se comparten, no son lo mismo. ¡Ni modo, parecido! ¿Verdad?
El caso es que una película como «Malditos bastardos», para quiénes nos gusta escribir (casi) por encima de cualquier otra cosa, es una auténtica revelación. No me extraña que Tarantino diga, en sus entrevistas, que con escribir guiones como éste se siente más que satisfecho y que, después, cuando empieza el rodaje, su mayor temor es ensuciarlo, mancharlo o degradarlo, temiendo no ser capaz de estar a la altura de las circunstancias.
El Capítulo 2, con Brad Pitt como protagonista, sería el más tarantiniano de los cinco que conforman esta película, si por tal entendemos esa propensión a la violencia más grand-guiñolesca, socarrona y bienhumorada de la historia del cine, protagonizada por un comando de judíos americanos que disfrutan cortando cabelleras o bateando enemigos, con saña y delectación.
Pero el gran protagonista de la película es esa criatura mágica y maravillosa, inquietante, malvada, cruel, inteligente e hipnótica, Hans Landa, interpretado por un Christoph Waltz en estado de gracia, que le aporta a su personaje la dosis necesaria de ritual cinismo y preclara clarividencia del estratega que siempre va tres pasos por delante de los demás. El manejo de todas las situaciones y el juego que plantea con cada gesto, desde el hitchcockiano vaso de leche a ese strudel sin nata, da buena muestra del impresionante y singular talento de Quentin para crear personajes destinados a perdurar en la memoria del espectador.
Un Tarantino al que admiro, sobre todo, por su capacidad de hacer lo que le da la real de las ganas. Todas las noticias que hemos ido recibiendo de sus «Malditos bastardos» ponían el acento en las referencias a los spaghetti westerns o a películas bélicas como «Los doce del patíbulo» o «Los violentos de Kelly». Y, sin embargo, el gran mérito de la misma es su profunda carga literaria y, para mí, lo mejor son los dos capítulos más íntimos y opresivos: el primero, ya comentado, y, por supuesto, el que se desarrolla en esa minúscula taberna llamada La Louisiane, aunque de Tarantino y sus bares ya hablaremos, largo y tendido, en otro momento. Y, espero, en otro formato.
«Me gusta concebir un guión como una novela, con capítulos, para que sean muy diferentes y tengan una atmósfera distinta».
Y, por eso, hay que hacerse con el guión de «Malditos bastardos», publicado en España por la editorial Mondadori. Porque es toda una lección de la que tenemos mucho que aprender.

Nos queda mucho por hablar sobre «Malditos bastardos». Sobre todo, de su final. Pero vamos a esperar unos días para que vayáis viendo la peli, de aquí al viernes, cuando abriremos una nueva tertulia virtual sobre una de esas películas que pide a gritos volverse a ver, mejor antes que después.
Jesús Lens Espinosa de los Monteros.







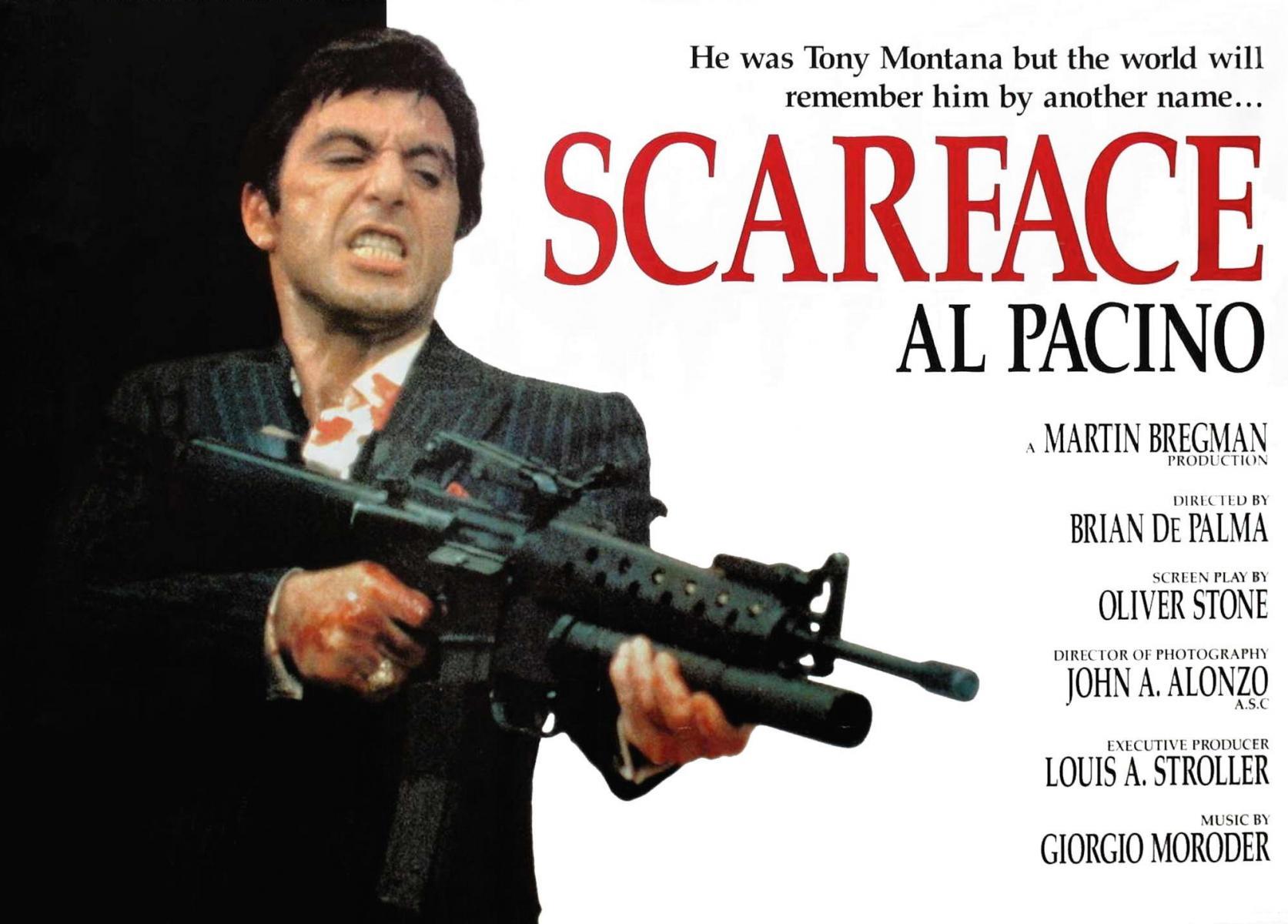



Comentarios
32 respuestas a «MALDITOS BASTARDOS. ENTRADA 1»
Recelaba yo de ir a ver este fliin… Tras esta referencia, ya tengo plan para este miércoles. Apuntada queda.
Un saludo
Pues a mi me ha parecido mala, malísima. Brillante introducción y pésimo desarrollo.
De la peli que me ha parecido regulera ya hablaremos, pero no puedo dejar de lanzarte una maldicion cuando confiesas sin escrupulos ser un impresentable que usa su movil en medio de una peli, no mandes SMS, hombre ya puesto habla, habla, si total ….
Pa matarte, vamos, pa matarte.
LA FANTASIA EN LAS PELIS DE GUERRA VERDADERA NO ME ACABA DE CONVENCER.
¿Mala malísima? ¿Regulera? Desigual, diría yo.
Rash, y a ti que te va que escriba un SMS, hombre de Alá!!! Ni que hiciera daño!
Alberto, ¿cuáles te gustan más y menos de Tarantino?
Foces, ésta te gustaría, creéme.
No a mi que haya un mamon con una pantalla de movil encendida en la sala (sobre todo por algo de lo que dependen vidas como compartir su opinion en eel acto) no me molesta nada, soy un taliban y todo eso.
De hecho vi la peli en el Neptuno con el walkie-talkie de los empleados dando por culo todo el rato (un pinganillo por Dios) pero al menos fue util cuando la peli se salio de cuadro y pedio que lo arreglaran.
¡Uy qué delicadito, el niño! Por si fuera de tu interés, estaba en el gallinero y sin nadie al lado.
Tú lo que eres es un cotillón de cojón de mico, intentando leer lo que la gente escribe, hombre.
Regulera no es mala media dada esa desigualdad mencionas trass tanto elogio y clamar por el guion cuando para mi lo inconexo de ese guion es el mayor punto flaco. Si la hubiese llamado «El malvado Landa» y no saliesen son bastardos hubiera quedad mucho mejor.
Con todo tiene bastantes cosas que me gustan y las que me disgustan no llegan a disgustarme tanto como las de Death Proof.
¿Te han detectado un Parkinson? Porque no entiendo nada!!!!!!!!!!!!
Lapidacion para el uso del movil en sala de cine.
El cine es una experiencia comunitaria para compartir con el que este en la sala, no en la aldea global de los huevos.
No es Parkinson, es la corajina de que alguien conocido y casi apreciado haga estas cosas.
Y da igual que no tuvieras a nadie alrededor, se trata de principios.
Ahí te doy la razón, pero cuando no se puede…
Entonces ¿hablas en el cine?
¡¡¡Vándalo!!!
Pues serénate y sólo has de saber que tú habrías hecho lo mismo. Créeme. Hay ocasiones en que…
Cuando no se puede te aguantas 2:30 horas, y entonces cuentas lo que te haga falta. Creo que hasta tus fans impacientes como yo podremos esperar.
IR A UN CINE DE VERANO… LA ULTIMA VEZ (HACE AÑOS) NO ME ENTERE DE NADA… RUIDO DE PIPAS, EL ABRIR DE LATAS, ALGUNA MARMITA… Y DE VEZ EN CUANDO EL «HABLAR» A VOCES… AH! Y «LA OLOR»…
Nooooorm!!!!
serénate y da tus razones anti MB, chaval. Que cuando ponga a parir «Distrito 9» (ya estoy acabando la reseña) tendrás ocasión de desatar tu ira
Ya te he dado las razones para que MB me haya parecido regular, otra cosa es que con el Parkinson ese no me hayas entendido, tranquilo ya te las explicare.
Y cuando pongas a parir D-9, no creo que desates mi ira, solo mi compasion
QUE D-9 ME GUSTO, ESPECIALMENTE EL FINAL…
PERO ME DIO LA SENSACION DE HABERLA VISTO ANTES… ESO DE LAS FLORES METALICAS EN LA PUERTA DE SU MUJER ME SONABA DE OTRA PELI…
peliculón!! acabo de salir del cine y comparto las opiniones de Jesus.
Un cuento bien concebido, que nos hace pensar y ponernos en situación- los personajes son magníficos, especialmente el malo más malo.
ES un Quentin más maduro. Y nos de de todo: humor negro a raudales, diálogos inteligentes, acción cañera cañera, y situaciones límites, que en esta ocasión, bien podrían haberse hecho realidad…..
un buen rato para gente sin prejuicios.
Con Rash a muerte. La próxima vez que estemos en el cine, y te vea hechar mano del móvil, date por muerto, que ya está bien, coño, que no te falta más que comprarte palomitas y coca colas y dedicarte a engullirlas entre imprecaciones y estreñimientos varios.
Palomitas no, pero un pedazo de bolsa de Bocabits sí que me zampé. Por cierto, compartí sala con el Paquillo!!
Migue, qué me alegro de que te gustara, que de momento las opiniones son más tirando a malas.
Foces, de D9 hablamos esta semana.
Yo iré este miércoles y espero que me guste tanto como las otras que vi de él. Pero yo soy una entusiasta, así que a poco que se lo haya currado, que creo que es un mucho, sé que me va a gustar:D. Ya daré mi opinión cuando la vea.
Recién venida del cine……sigo allí. No me ha decepcionado; lo mejor de Tarantino es sin duda que si ves una pelicula, y no te dicen que es de él, reconoces en seguida su sello. Ironía, sorna, desdramatización violenta. Han Lans soberbio, inconmensurable, no había visto tantos registros en un personaje, para contrarestar la apatía de un Pit al que le faltan arrugas para un personaje de esa índole.
Solo un capítulo se me hizo pesado, pero en dos horas y media de película, eso es apenas un suspiro.
El final el esperado, el todo por el todo cayendo en el absurdo de que nada ha valido para nada.
¡Ups!, creo que padezco de Tarantinitis,espero que no me prohiban besar ni dar la mano:D
Para mi, regularcita… la vi ayer, el primer capítulo excelente, magistral, pero luego la película cae poco a poco y el final parece de una peli de serie Z y no lo digo precisamente por mi adorado Mazinger.
Mir, yo estoy más con Kaperusita. Esa violencia falsa, a propósito. A mí me gustan los personajes. Y además de Landa, los hay muy buenos. La secuencia de la Louissiane, por ejemplo, es una pasada.
Esa secuencia es brutal y ¿qué me dices de la secuencia en el cine, con la actriz?, bestial como se rie y como apunta a la ironía. Yo quedé muy satisfecha, o quizás es que era lo que me esperaba de Tarantino.
Me sumo a la nómina de forofos. Me ha parecido fantástica. Es más, en muchos sentidos creo que temáticamente es la más redonda: el cine como catársis, oigan. La mejor que ha hecho desde «Jackie Brown», para mi gusto.
De esa parte y de estos dos últimos comentarios hablamos mañana, precisamente, en la columna de IDEAL.
Creo que algunos estaréis de acuerdo… y otros menos
[…] domingo hablábamos de “Malditos bastardos” y anunciábamos que seguiríamos hablando de ella. Hoy, en la columna de IDEAL, así lo hacemos. A […]
[…] reflexión con la que coincido plenamente y que me apetecía compartir. Así, “Malditos bastardos” o “Distrito 9″, serían arte. ¿No […]