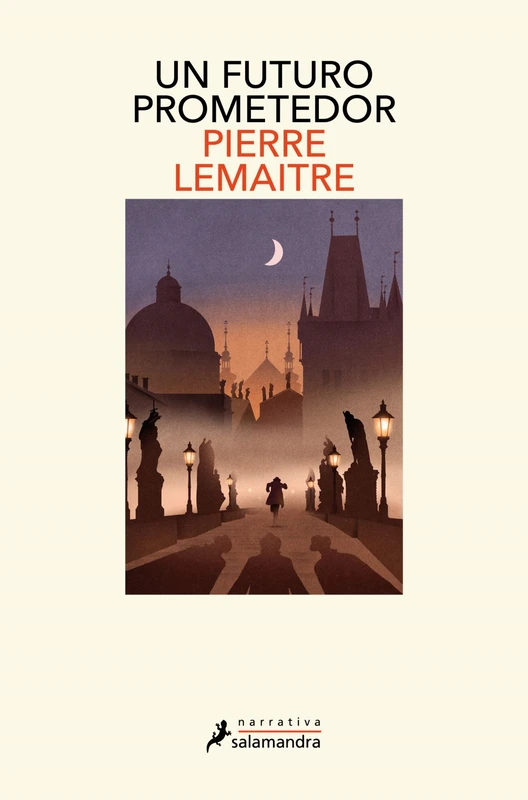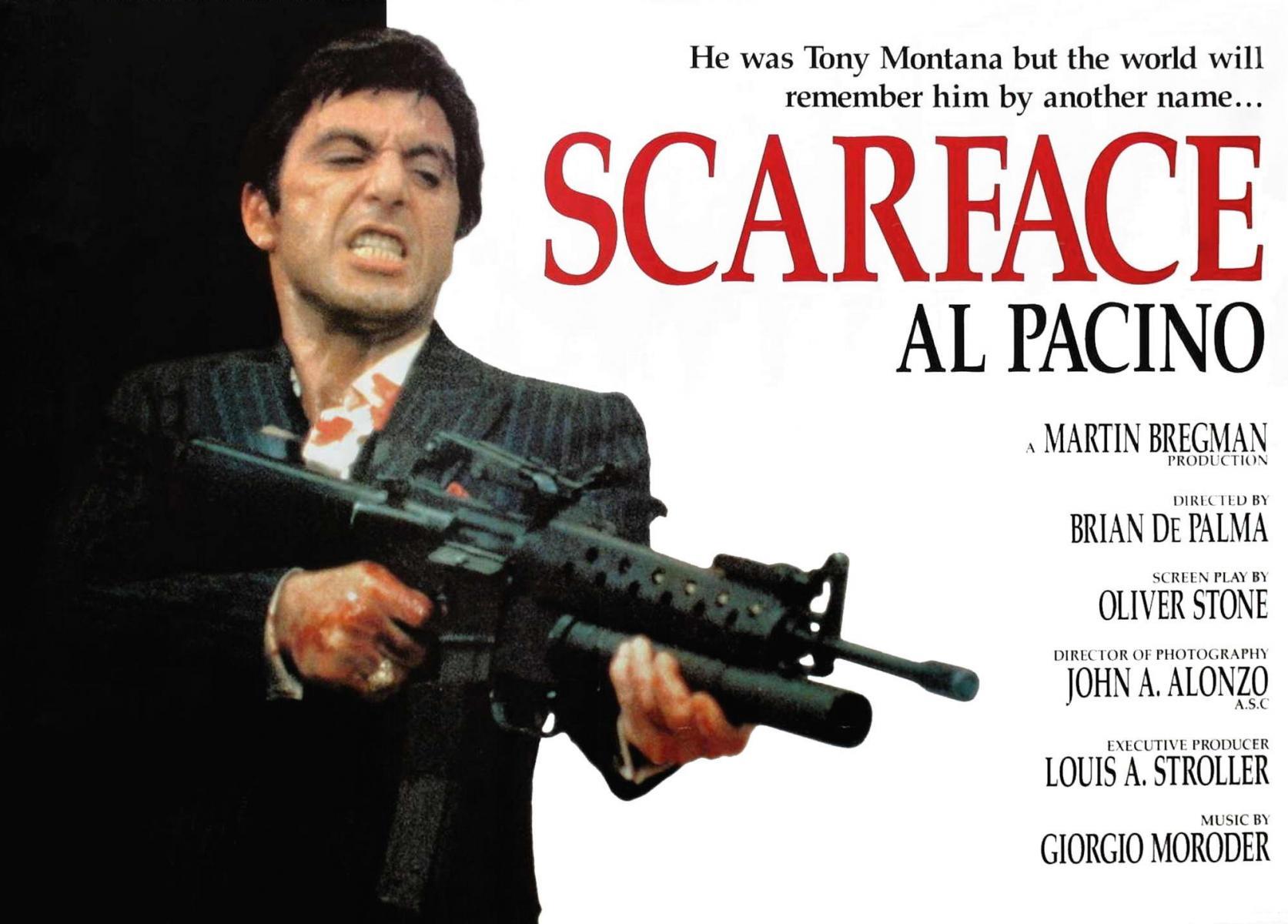Vivimos en la era de la velocidad, eso es innegable. Todo ocurre a un ritmo vertiginoso. La famosa consigna de Jim Morrison, el líder de The Doors —lo queremos todo y lo queremos ahora— es una realidad tangible que, sin embargo, amenaza con aplastarnos.
Las condiciones draconianas de trabajo de Amazon y los falsos autónomos de Glovo son un efecto colateral de la necesidad compulsiva del aquí y el ahora. Del ya, el ipso facto y el lo quiero para ayer. De la inmediatez radical.
Gracias a las protestas de los agricultores y a sus cortes de tráfico, sin embargo, nuestra vida pareció transcurrir a menor velocidad durante unas horas. Mucha gente dejó el Volvo o el Seat en la cochera y se afanó con el coche de San Fernando, ya saben, un pasito a pie y otro andando. O cogieron el transporte público, tan calmoso él.
“Vamos a 20 kilómetros por hora por la autovía” era una de las consignas que transmitían nuestros compañeros de IDEAL mientras narraban en vivo y en directo los avatares de una jornada histórica para el campo granadino.
Durante mucho tiempo, he sido un fervoroso defensor de la aceleración y la multitarea. De la prisa y la velocidad. Al menos, en algunas facetas de mi vida. En otras, siempre he tendido a la pereza más morosa, lo reconozco.
Poco a poco, sin embargo reniego de las bullas. De ahí la fascinación por los postulados del filósofo y sociólogo alemán Hartmut Rosa sobre la alienación, la aceleración, las resonancias y la buena vida.
Aunque tengo que rumiarlo despacio, uno de los conceptos que más me han gustado de Rosa es el de la importancia de permanecer en los sitios sin estar pensando en marcharnos. De disfrutar del momento presente sin el runrún del que está por llegar. De escuchar atentamente a la persona con quien conversamos sin que parte de nuestro cerebro esté anticipando la siguiente reunión, la siguiente llamada, la siguiente visita.
El modo de vida acelerado nos hace creer que podemos llegar a todo cuando, en realidad, acabamos por no llegar a ningún sitio.
Jesús Lens