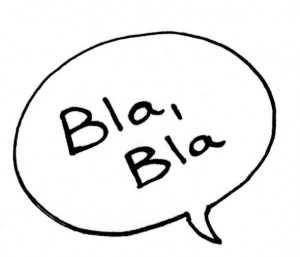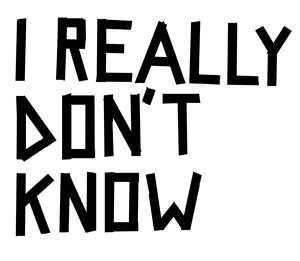Este artículo lo publiqué en IDEAL durante el mes de agosto. Pero sigue teniendo vigencia. ¿Quién no conoce a un sabelotodo?
Me pasó hace unos días. Estaba tomando unas cañas con unos amigos cuando planteé en alta voz una sencilla pregunta, cuya respuesta yo ya conocía de antemano. Una pregunta, por tanto, que solo admitía dos posibles respuestas: sí o no lo sé.
Dos de ellos, efectivamente, dijeron que no tenían ni idea (uno añadió que tampoco le importaba, pero esa es otra historia). Mi pasmo y mi sorpresa llegaron cuando el tercero en discordia respondió con un sonoro, inequívoco y rotundo: “No”.
A ver: no se trataba de recabar una opinión, de pulsar un ánimo, de una pregunta abierta… No. Era una pregunta sobre el conocimiento de una cuestión precisa y puntual. Y la respuesta era que sí. Así que insistí:
– ¿Estás seguro? Mira que, por lo que yo sé, sí que…
– Te digo yo que no. Para nada. En absoluto.
¿Por qué hacemos cosas así? Estaba claro que mi colega no sabía de lo que hablaba, pero una vez que había soltado su primer “No”, ya no iba a recular. ¡Faltaría más! Bien es cierto que podría yo haber sacado el móvil para conectarme a Internet y demostrarle que no tenía razón, pero la cuestión no era tan importante y, sobre todo, se habría generado una de esas situaciones incómodas que nos hubieran fastidiado la noche. Así que pasamos a otro tema y allí paz y después gloria.
Unas cañas después, mi rotundo amigo nos preguntó que si nos habíamos enterado de lo que le había pasado a Fulanito, conocido de los cuatro. Mientras nos contaba la historia, yo no podía dejar de pensar en la jeta, en el morrazo que le había echado antes, así que no le presté mucha atención. Por eso, cuando terminó de desgranar el sucedido y nos pidió nuestra opinión, yo me limité a mirar el partido de fútbol que, sin sonido, emitía la televisión.
¿Qué problema tenemos en admitir que no sabemos una cosa? O, en positivo, ¿por qué esa compulsiva necesidad de demostrar que lo sabemos todo, hasta lo más nimio e intrascendente? ¿Qué nos lleva a mentir y, en muchos casos, a hacer el ridículo delante de la gente; por una necesidad de aparentar que atesoramos conocimientos de los que, en realidad, adolecemos?
En situaciones como ésta le asalta a uno la tentación de acudir a tópicos y a frases hechas y manidas como las del mentiroso y el cojo o a fábulas como la de Pedro y el lobo. Porque una cosa es, de vez en cuando, sacar al Seleccionador Nacional que todos llevamos dentro o dar rienda suelta al Arreglador Internacional de Problemas Universales que surge en la barra del bar cuando llevas tres birras encima; y otra muy distinta es convertirte en el Pepito Grillo que todo lo sabe y siempre tiene respuesta, consejo o admonición para cualquier consulta, momento o situación. El Síndrome del Tertuliano Compulsivo, o sea.
Jesús Lens