Parafraseamos el arranque de la mítica novela de Herman Melville, «Moby Dick», para hablar de un animal, el Caracol, que, en las antípodas de la gigantesca ballena blanca, tiene todos mis respetos, cariño y admiración.
Cuando a un chaval le preguntan por el animal que más le gusta, suele responder que el León, no en vano, es rey de la selva. O, si el niño es pacífico y menos fiero, elegiría uno más de andar por casa: un buen perro, una vaca lechera o un gato mimoso. Pero las apariencias engañan y sabido es que el gato mimoso, en décimas de segundo, saca las uñas y, de tres zarpazos, te puede hacer un mapa en la cara, provocando un desaguisado del que tardes muuucho tiempo en recuperarte.

Así que, con esto de los animales, hay que ser muy cuidadosos.
Yo siempre me he defendido lobuno: individualista, ya que sólo se une a la manada en ciertas ocasiones muy especiales, amigo de aullar a la luna, temido cuando no se le conoce pero al que se le coge rápidamente mucho cariño… y en franco peligro de extinción, la verdad.
Y, sin embargo, estos días he descubierto la importancia y las bondades de ser un Caracol.
Lo primero y más evidente, por su autonomía y la capacidad de autogestión de su propia vida. Con su casa a cuestas, como si todos tuviéramos nuestra autocaravana en propiedad, el Caracol puede ir y venir a su antojo, a dónde quiera, siempre libre. Siempre autosuficiente. En invierno, inverna. En verano, cuando hay sequía, estiva. Está perfectamente adaptado a los climas más rigurosos: cuando hace mucho o mucho calor, sella la apertura de su concha con una mucosa especial, llamada epifragma y… a dormir.

Además, va despacio. Y, aunque en estos tiempos la gente sea una gran defensora de la rapidez, la velocidad y las prisas, quiénes saben lo que realmente merece la pena en esta vida se están apuntando a la moda «Slow». Lo lento, gana. Lo lento mola. Lo lento gusta. Por eso, en heráldica, el caracol es símbolo de ponderación, firmeza y fortaleza.
Siempre que hago un viaje a algún país lejano, me gusta dejarme unos cuantos días para disfrutar de un recorrido a pie, tranquilo y sosegado. En coche o en avión, seguro que vería más cosas, pero las vería peor. Porque la vida, cuando se camina por ella, cuando se transita despacio y con calma y paciencia, es mucho más jugosa y sustanciosa.

Pero es que, además, el Caracol es un portento físico, con una capacidad pulmonar insuperable y un enorme corazón, lo que le convierte en un auténtico y prodigioso superatleta de la naturaleza.
Aunque técnicamente es hermafrodita, al producir tanto espermatozoides como óvulos, el Caracol necesita acoplarse y tener pareja para procrear, ya que no puede autofecundarse, siendo un amante excepcional.
Y por todo ello, por esta cantidad de virtudes, por ser unos bichitos tan simpáticos, queridos y apreciados, la concha seca del Caracol se ha utilizado como moneda de altísimo valor a las culturas más diferentes del mundo, siendo el caurí la unidad de cambio más valiosa del África antigua.

Y, además, por todas estas especiales características, es reverenciado por religiones tan importantes como la egipcia, ya que el caparazón del Caracol, en forma de espiral, simboliza el laberinto, lo infinito y la vida eterna.
Así, según las leyendas y las profecías, El Elegido llamado a salvar el mundo cuando el fin esté cerca, tiene que atesorar todas sus cualidades y llamarse, sin atisbo de dudas, El Caracol. Con mayúsculas, dada su grandísima importancia.
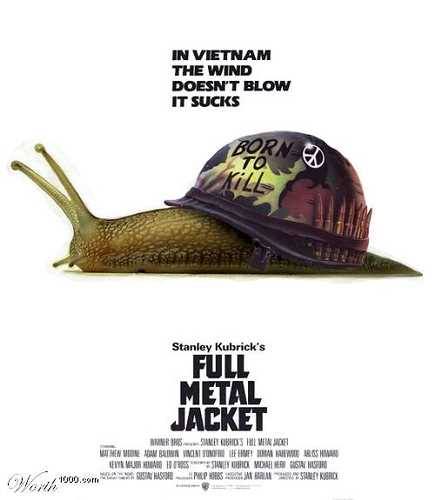
Jesús Lens, simbolista y profético.
