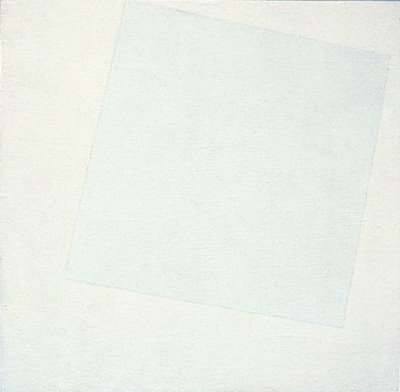Las dos semanas previas ya son un caos. Decenas de mails diarios, incontables llamadas de teléfono y el güasap ardiendo las 24 horas del día. Después, cuando arranca el festival, el vértigo te arrastra y sólo sabes en que día vives gracias al programa que llevas permanentemente en el bolsillo. ‘Si estoy comiendo con Justo Navarro es que hoy es viernes’, llegas a pensar.

Entonces llega el final. O casi. Porque en Granada Noir hacemos una extensión que nos lleva por diversos pueblos de la provincia. Y así, entre proyecciones y charlas, vuelan las tardes. Termina siendo un mes en que vives fuera de tu ser normal, si es que tal cosa existe. Semanas en las que tu propia casa es el trasunto de un hotel, con el sofá reprochándote tu falta de atención, mimo y cariño.
Días y días en los que apenas saco tiempo para leer dos o tres páginas de una novela antes de caer rendido, cerrándoseme los ojos, sin remisión. Ojos que, sin embargo, se abren a las 4 de la mañana y se niegan a plegarse de nuevo, con el cerebro mandando órdenes perentorias y mensajes de obligado cumplimiento entre espasmos y movimientos reflejos. Un mes sin tocar un tebeo, sin pisar un cine. Semanas en las que tardo hasta tres días en terminar de ver una película, entre cabezada y cabezada.
El paraíso es, hoy por hoy, una ensalada verde, queso fresco y un yogur natural. Agua abundante y una cama recién hecha. Horas por delante, el teléfono en modo avión y ni un sólo ‘tengo que’. Una agenda vacía y una mesa llena de libros, discos y películas. De periódicos y revistas, para volver a tomarle el pulso a la (otra) realidad. A la de ahí fuera.
Tiempo. Tiempo para pasear, charlar y perder, en el mejor sentido de la expresión. Tiempo para llenar de forma espontánea, sin planes preconcebidos, compromisos ni obligaciones. Porque una vez resueltas las necesidades básicas de la vida, ser rico es más cuestión de atesorar y disfrutar del tiempo que de ninguna otra cuestión material.
Jesús Lens