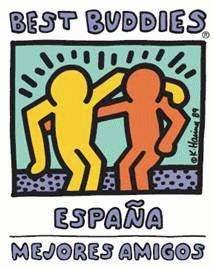Una ensoñación de Jesús Lens Espinosa de los Monteros, provocada por un por una lente y ojo mágicos y privilegiados
(Parte de este texto forma parte de ESTA recomendable, imprescindible exposición, que no te puedes perder)
La historia es un incesante volver a empezar.
Tucídides (460 AC-396 AC) Historiador ateniense.
«Anoche soñé que volvía a Malí, me encontraba ante la verja pero no podía entrar, porque la frontera estaba cerrada. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseído de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre… pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado; la naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba y finalmente allí, estaba Mali. Mali reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus contornos.”
Permítaseme el homenaje a la mítica “Rebeca”, de Daphne Du Maurier, para arrancar estas notas, este texto: una mera ensoñación de un país único, irrepetible e inimitable, el Malí africano que se extiende a orillas del Sahara y al que un río mítico le da toda su vida, sentido y esplendor: el Níger.

Hace ahora diez años que fui al Malí por primera vez, mi bautizo africano, aunque antes hubiera estado varias veces en el Marruecos magrebí. Una vez llegué hasta las inmediaciones del Sahara, al sur de Marrakech, y entré en contacto con esa otra África, más negra, supe que mi destino estaba más al sur. Irremediablemente al sur. Siempre al sur.
Y un nombre empezó a resonar con fuerza en mi cabeza: Tombuctú. Porque hay palabras cuya mera enunciación te permiten soñar con aventuras, misterios, tesoros y enigmas. Tombuctú y el mito de El Dorado es una de ellas. Antes de ir, lo leí todo sobre el Malí, el imperio Songay, Djeneé y su famosa mezquita, el estilo sudanés… Memoricé las vidas del Kankan Moussa y su arquitecto de referencia, Isaac es-Saheli. Y del conquistador Yuder Pachá. Leí las biografías de aventureros como René Caillé, Mungo Park o Heinrich Barth… y, por fin, fui a verlo.
Paradójicamente, esa primera vez no pude llegar a Tombuctú. Porque la famosa y mítica ciudad sigue siendo un lugar difícil de arribar. Sigue costando mucho tiempo, esfuerzo… y dinero, entrar en la ciudad caravanera, meca del comercio de la sal y el oro, pero también cuna del saber universal, no en vano, en Tombuctú se atesoran miles de libros, legajos, tratados y documentos con cientos de años de historia.

No pude llegar a Tombuctú, pero dio igual. Porque Malí es un estado mental y, nada más entrar en el país, recorriendo las calles de Bamako, su capital, te das de bruces con una realidad impensable cuando preparas el viaje y sólo estás preocupado por las vacunas, las enfermedades, las profilaxis, la seguridad… ¡Malí es el País de las Mil Sonrisas!
Hace diez años aún se estilaba mandar postales cuando uno salía de viaje. Yo envíe varias de ellas a mis amigos, preocupados porque me había ido a uno de los países más pobres del mundo. En todas y cada una de ellas no faltaba una frase: “Son las diez de la mañana y ya he disfrutado de dos docenas de francas y abiertas sonrisas. ¿Cuántas verás tú a lo largo del día?”
Bamako es fea. O, mejor dicho, no es bonita. Como buena parte de las grandes ciudades africanas, es una villa de aluvión, crecida sin orden ni concierto, caótica y desmesurada. En contraste, las demás ciudades malienses parecen apacibles y acogedoras. Como Mopti, la Venecia africana de cuyo puerto parten los grandes barcos y las pinazas que recorren los ríos Bani y, sobre todo, el Níger, la gran arteria que nutre y da vida a toda la región.

El Níger, cuyo nacimiento y desembocadura constituyeron uno de los grandes enigmas geográficos de la historia, al no poder entenderse el extraño recorrido que hacía. Conocer el curso del río fue uno de los objetivos que animaron a científicos y exploradores de toda Europa hasta que su curva, la famosa curva que el Níger traza en su caprichoso recorrido, quedó fijada en los mapas: tras adentrarse centenares de kilómetros tierra adentro, cuando la amenaza del desierto parece que se tragará las aguas del río, éste hace un quiebro que lo devuelve hacia el océano, tras haber recorrido más de 4.000 kilómetros, longitud sólo superada en África por los ríos Nilo y Congo.
Siguiendo el Níger es como mejor se disfruta de la auténtica vida del Malí, de sus pueblos ribereños y de la tranquila y sosegada vida que fluye en torno al río. En sus aguas vive el famoso capitán, un exquisito pescado, piedra angular de la dieta de los malienses. Y en sus riberas nacen las verduras de las que se alimentan no sólo los habitantes del país, sino sus arcas públicas, no en vano, la principal actividad productiva del país es la agricultura.

Por eso, el famoso músico Ali Farka Touré nunca abandonó su granja en Niafunké, donde vivía con su familia y, además de componer y tocar como nadie los blues que tan famoso le hicieron, cultivaba con esmero su huerta y criaba su ganado con mimo y cariño. Y la referencia al bluesman africano por excelencia no es gratuita. Porque si el Malí es el país de las mil sonrisas, también es uno de esos lugares en los que la música forma parte del ADN de sus habitantes. Los países en los que la música se integra en su vida cotidiana son especialmente intensos. Como Cuba. O Irlanda. Y el Malí, claro, donde las percusiones conectan la tierra con el cielo y se convierten en parte del latido del corazón de la tierra. Así, no es de extrañar que la nómina de músicos malienses sea larga y excepcionalmente rica y feraz, con el albino Salif Keita a la cabeza.
Fue la música la que me permitió, esa vez sí, cumplir mi sueño. Volví al Malí, siete años después de mi primera vez, con la intención de disfrutar del famoso Festival au Desert, en Essekane, un lugar indeterminado a un puñado de decenas de kilómetros de pista infernal de Tombuctú. Un festival de música y cultura tueareg que, año a año, se ha convertido en referente mundial de la música que se hace a orillas del Sahara.
Iba nervioso. Después de haber viajado a Malí, había vuelto varias veces a África. Burkina Faso, Tanzania, Etiopía, Egipto… pero el Malí seguía ocupando un lugar muy especial en mi corazoncito viajero. El Malí había sido como el primer beso, mi primer amor. ¿Y si la magia se había desvanecido? ¿Y si ya no era igual?
Pero sí. Nada más desembarcar en Bamako me di cuenta de que sí: el idilio continuaba. El misterio seguía intacto. La fiebre del Malí seguía inoculada en mi organismo, felizmente. Y, tras unos días de música, cultura, amistad y hogueras bajo el inmenso cielo del desierto, ardiente de día y cuajado de estrellas por la noche, entramos en Tombuctú. Y fue como llegar a casa. Porque Tombuctú es parte de nuestra tierra. De Al Andalus. De esta Andalucía en la que la fuga de talentos y cerebros viene dándose desde hace cientos y cientos de años.
La huella de Yuder Pachá y su estirpe, los Armas, sigue viva y vigente en Tombuctú y otras localidades del Níger. Un Yuder Pachá natural de Cuevas de Almanzora, (Almería). Y Es Saheli, el arquitecto y poeta amante de los paraísos artificiales que tuvo que exiliarse de Granada para dejar la más perdurable huella de su arte arquitectónico en mitad del desierto, utilizando para ello los pobres materiales que tenía a su alcance: barro y madera. Creó un estilo personal y propio, el estilo sudanés, que causaría sensación en la Exposición Universal de París. Si el primitivismo africano dejó huella en Picasso, por ejemplo, el arte de Es Saheli tuvo continuidad, siglos después, en el mismísimo Gaudí, sin ir más lejos.
Y están las bibliotecas y centros de estudios que, en Tombuctú y alrededores, conservan la memoria del exilio y la expulsión de los judíos y los moriscos de la España reconquistada. Memoria literaria y económica, memoria sentimental que espera a ser descubierta, estudiada y analizada. Porque sigue habiendo oro por descubrir. El oro de la sabiduría y el conocimiento. La riqueza del saber. Porque Al Andalus sigue viviendo, respirando y palpitando a miles de kilómetros de España.
¿Y cómo ha sido mi tercer viaje al Malí? Reconozco que más cómodo y sencillo. Menos sufrido. Pero igualmente excitante y apasionante. Es lo que tiene viajar sin salir de casa. Y hacerlo a través de las personalísimas fotografías de una artista como Alicia Núñez, cuya mirada única, personal e intransferible consigue captar la esencia y auténtica naturaleza de las personas a las que retrata.

Gracias a la nueva exposición de Alicia tenemos la oportunidad de recorrer paisajes de una belleza desnuda sin igual y, sobre todo, tenemos una inmejorable ocasión de descubrir el alma de los habitantes de un país que, económicamente pobre como pocos, es uno de los humanamente más ricos que he conocido jamás. Rico de espíritu, alegría, orgullo y capacidad de supervivencia y superación.
Cuando veáis las fotografías de Alicia, fijaos, sobre todo, en la mirada de sus protagonistas. En sus ojos. En lo mucho que nos dicen, a nada que les prestemos oído y atención. Es la magia de una artista excepcional: a través de su lente, da la palabra a quiénes nunca tienen oportunidad de tomarla. ¡Eso sí que vale su peso en oro!
Gracias a las fotografías de Alicia, hoy, el Malí se acerca un poco más a nosotros. A través del rostro de sus habitantes. De los colores de sus vestimentas. De la mirada de sus ojos.
Estoy seguro de que, gracias a esta exposición, nosotros también nos acercaremos un poco más a un país hermoso y arrebatador como pocos he tenido la suerte de visitar.
Gracias, Alicia, por tender estos puentes entre nosotros y ellos. Hoy, las distancias que nos separan son más estrechas.