El conocimiento de un suceso o de una realidad no implica necesariamente su comprensión, pero estoy seguro, al igual que usted, que para comprender sólo hay un camino: el conocimiento. Algo muy parecido sucede con lo relacionado con la neurociencia y el estudio de cerebro, sus funciones cognitivas y conductuales: tenemos un importante conocimiento de cómo funciona pero aún no llegamos a comprender muy bien su extrema complejidad.
De forma decidida, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea se han preocupado de apoyar económicamente la investigación sobre el cerebro para desvelar sus íntimos secretos y ello ha suscitado el interés, quizá desmesurado, por parte de muchos medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, para informar puntualmente de los últimos avances de la neurociencia y sus aplicaciones en el ámbito clínico y también en el empresarial y en el social.
Entre tantas noticias hay que desbrozar las ciertamente relevantes de las sensacionalistas y las que sólo buscan un titular. Los científicos son muy cautos y los resultados de sus investigaciones se publican en revistas especializadas de impacto, el resto son ecos que hay que leer (o no) con cierto cuidado ya que las implicaciones de los hallazgos de los neurocientíficos son demasiado importantes para banalizarlos.
Lo que hasta hace poco se recogía en “paper científicos” ahora lo podemos encontrar en infinidad de publicaciones y referencias de todo tipo en internet. Lo que antes estaba circunscrito al ámbito de la neurología, la fisiología y la psicología, ahora observamos múltiples aplicaciones al mundo de la empresa, la política, la educación o la economía. Y esto es bueno, pero dentro de un orden. Porque añadir el prefijo “neuro” no impone más rigor sino más responsabilidad.

Y estamos observando cómo se añade con demasiada ligereza aprovechando los descubrimientos realizados pero sin alcanzar la comprensión completa del complejo funcionamiento del cerebro ni de las consecuencias de la aplicación de los avances en neurofisiología y neuropsicología.
Al igual que las nuevas tecnologías han aterrizado e inundado de múltiples herramientas y opciones para conectar a miles de usuarios entre sí y compartir información puntualmente, la neurociencia también parece habernos arrollado en nuestra cotidianeidad aunque, en este caso, la gran mayoría no estamos preparados para entender su alcance real.
Les sugiero una sencilla reflexión: ¿qué ocurrre antes, el pensamiento o el lenguaje con el que lo verbalizamos? Parece lógico responder que usamos el lenguaje materno para poder pensar y extraer ideas sencillas o elaboradas, cuando meditamos sobre un problema o cuando elaboramos juicios o planes de acción. Pero no está tan claro porque una cosa son los conceptos y otra cómo los expresamos o cómo los representamos gramatical y simbólicamente.

Hay quien defiende que lenguaje y pensamiento son dos funciones mentales independientes (N. Chomsky, S. Pinker), mientras que otros opinan que el pensamiento se sustenta en el lenguaje (D.C, Dennet, L.D. Wigotsky). La función comunicativa del lenguaje frente a la cognitiva ha trascendido de la dialéctica filosófica y lingüística y ha requerido la intervención de la neurociencia para intentar dilucidar qué teoría es más acertada.
Aunque a la mayoría de las personas le pueda parecer poco relevante discutir acerca de este asunto para su vida diaria (¿quién quiere pensar en el pensar?), quizá le podría resultar más interesante saber que la riqueza de la estructura del lenguaje influye en la estructuras y en los procesos mentales, así como en las deducciones lógicas (R. Luria). Entender esto debería conducir a una cierta preocupación por enriquecer cada uno su propio lenguaje y por favorecerlo desde las políticas educativas, por ejemplo.
Esto es sólo una muestra. Pero podemos encontrar muchas más en ámbitos como la gestión, formación y liderazgo de las personas, en los que conocer cómo reaccionamos neuronalmente ayudaría a mejorar las técnicas practicadas, no para ser más eficientes sino para estar más alineadas con las respuestas que de forma natural estamos más preparados o predispuestos a ofrecer.

No se trata de que todos seamos unos especialistas en neurociencia, pero sí de que al menos tengamos unas nociones básicas de cómo aprendemos, cómo decidimos, cómo resolvemos un problema o cómo nos relacionamos. Mejor dicho, cómo lo hace nuestro cerebro. Porque es el órgano que nos faculta para ser quiénes somos y porque si ignoramos lo más básico del origen y evolución de nuestra conducta, estén seguros, habrá quiénes se preocupen de aprovechar tal desconocimiento.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena
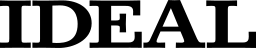


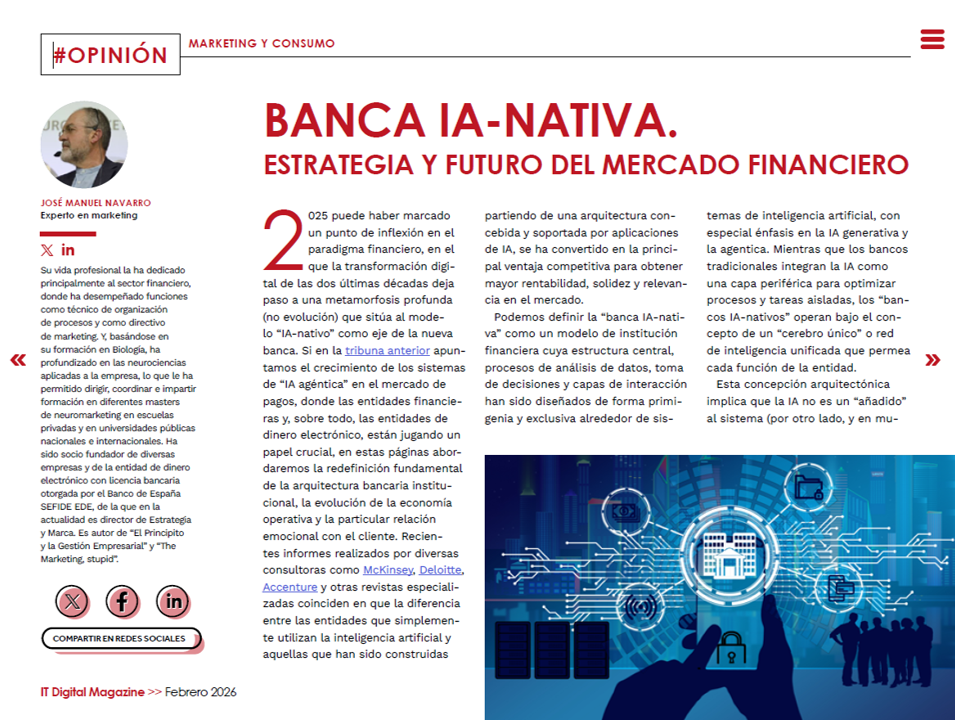



Deja una respuesta