“Hace unos 70.000 años que nuestra especie, Homo sapiens, salió de África y empezó a propagarse por todo el planeta. En Europa y Asia ya se habían establecido otras especies humanas, pero sólo nuestros antepasados lograron colonizar todos los continentes y alcanzar islas remotas. La dispersión se realizó de un modo inusual. En todos los lugares donde llegó el H. sapiens se produjeron grandes cambios ecológicos. Todas las especies arcaicas con las que se encontró acabaron extinguiéndose, como también numerosas especies animales. Sin duda, ha sido la migración que más consecuencias ha tenido en la historia de la Tierra”. Así inicia C.W Marean su estudio sobre el H. sapiens como la especie más invasora.

Nuestro éxito se fraguó a partir de un extraño deseo de expansión para colonizar casi todas las tierras del mundo, impulsados por la curiosidad, el dominio del fuego y el uso de herramientas para construir armas arrojadizas o propulsadas con más fuerza que los enemigos y preparadas para cazar a cualquier animal. Pero este éxito tuvo un condicionante básico: la aparición de dos rasgos complementarios que nos permitieron ser unos colaboradores excepcionales dentro del mismo clan y unos competidores despiadados frente a extraños.
Esta “singularidad humana” (K. Hill), ausente en otras especies coetáneas como los neandertales, nos ayudó a cooperar de manera extraordinaria entre parientes y otros integrantes de la tribu para afrontar las dificultades y para hallar soluciones beneficiosas para la comunidad. Pero también nos permitió crear asociaciones con otros grupos para enfrentarnos a terceros, fueran competidores por los mismos recursos o para conquistar nuevos territorios. Este nuevo comportamiento social se codificó genéticamente, no fue aprendido, estando ausente en otras especies o presente con un grado de expresión muy inferior.
La obtención y defensa de los recursos era nuestro argumento principal para entablar esa cooperación, la cual era más fuerte cuando aquellos estaban concentrados y su abastecimiento era predecible. La supervivencia dependía de la localización y abundancia del alimento, por lo que nos dedicábamos a migrar permanentemente recolectando plantas y cazando animales. Hasta que encontramos importantes fuentes comestibles, con alto valor energético y de producción previsible. Esto provocó importantes cambios sociales para trabajar de forma colaborativa para defender y mantener unos recursos tan cruciales.
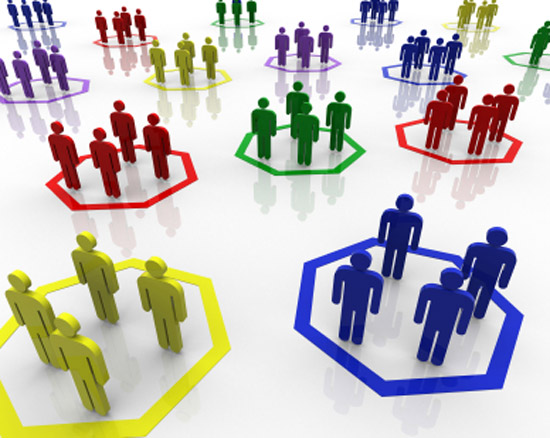
Esta conducta “hipersocial” (S. Bowles) se vio reforzada por el continuo enfrentamiento con otros grupos. La lucha por los alimentos se decantaba hacia el clan que contaba con un mayor número de individuos altamente prosociales, ya que los hacía más eficaces. Este comportamiento, al ser heredado, se fortaleció en los descendientes de los supervivientes incrementando su capacidad de cooperación y afirmándose como sociedades más poderosas.
Finaliza así C. W. Marean su artículo: “La triste historia de los neandertales, las primeras víctimas del ingenio y la cooperación de los humanos modernos, ayuda a entender por qué hoy en día se suceden en todo el mundo horribles actos de genocidio y exterminio. Cuando los recursos y las tierras escasean, designamos a los que no se nos parecen o no hablan igual que nosotros como ‘los otros’ y luego, para eliminar la competencia, usamos esas diferencias para justificar su matanza o expulsión. La ciencia ha descubierto los estímulos que nos empujan a clasificar a las personas como ‘otros’ y a tratarlas de forma execrable. Pero el hecho de el H. sapiens evolucionara para reaccionar de esta manera despiadada en situaciones de penuria no significa que no podamos evitarlo. La cultura puede anular incluso al más fuerte de los instintos biológicos mediante el reconocimiento de las causas de esa transformación instintiva para permitirnos elevarnos por encima de nuestros impulsos malévolos y prestar atención a uno de nuestros principios culturales más importantes, la determinación para corregir conductas adversas” y la también innata predisposición al altruismo.
Como hemos visto, la capacidad de cooperación se convirtió en un instrumento esencial para el progreso de las sociedades debido a su transmisión genética de una generación a otra. Sin embargo, este carácter biológico, que evolucionó al “modo darwiniano”, engendró a su vez lo que llamamos cultura que, una vez desarrollada, evolucionó al “modo lamarckiano” con poca o ninguna referencia a la variación genética entre los grupos humanos (S.J. Gould). Es decir, mientras que la evolución biológica sigue unos ritmos enormemente lentos, la cultural ha experimentado un progreso extraordinario ya que los avances adquiridos se consolidan y se enriquecen de forma exponencial de una generación a la siguiente.

Esto nos permite superar comportamientos instintivos y tomar consciencia de los pensamientos de otras personas para planear objetivos comunes, desarrollar una inteligencia cultural compartida y enriquecerla con elementos provenientes de otras sociedades. Esto nos diferencia substancialmente de los parientes homínidos más próximos, capaces de colaborar para la obtención del alimento pero incapaces de hacer un reparto equitativo.
En un mundo diverso como el nuestro, la clave para promover la cooperación estriba en crear entre los humanos una sensación de confianza y unos valores compartidos que vayan más allá de las imprecisas diferencias étnicas o culturales (M. Pagel) en las que se acantonan los que propugnan los nacionalismos excluyentes y sectarios. Hemos de seguir evolucionando, no dar saltos involutivos hacia el 70.000 AC.
José Manuel Navarro Llena
@jmnllena







Deja una respuesta