Hace unos meses, una sorprendente noticia se expandió por redes sociales y medios de comunicación al difundir el estudio que abordó la conducta sexual en jóvenes varones y heterosexuales a través de un cuestionario diseñado para detectar determinados comportamientos que pudieran significar algún tipo de violencia.

Uno de los datos más sorprendentes que obtuvo la doctora S.R. Edwards (University of North Dakota) fue que el 31.7% de los encuestados admitió estar dispuesto a obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, siempre que ello no “les trajera consecuencias”. Lo más alarmante de este resultado fue que esta acción no la considerasen una violación y que el 13.6% manifestara no importarle.
Se determinaron tres grupos de conductas en función de la hostilidad hacia las mujeres, la hipermasculinidad y la actitud insensible ante las consecuencias. Las intenciones de forzar a alguien a menudo no son equiparadas con el concepto de violación, lo que puede indicar una baja hostilidad o un sexismo benevolente. Este hecho no cuadra con el “estereotipo de violador”, por lo que este tipo de acciones pueden quedar fuera del alcance de cualquier programa de prevención de violencia de género.
Por desgracia, son muchas las personas que diariamente están sufriendo las consecuencias de este comportamiento aberrante y, es posible, que sea necesario realizar otro tipo de intervenciones antes de que lleguen a aparecer los primeros síntomas de actitudes violentas.

En este sentido, las actuaciones que se realizan desde administraciones y asociaciones están centradas, además de dar cobertura judicial y de defensa a las personas agredidas, en aspectos como la información y la formación en actitudes preventivas que permitan erradicar la violencia de género. Pero una cuestión que no se aborda es la realidad de las diferencias e igualdades entre hombres y mujeres en cuanto a los sistemas que regulan sus conductas y que, si no son conocidas por todo el mundo, son difíciles de manejar para crear una cultura social que de verdad genere el respeto mutuo entre sexos (con independencia de la orientación sexual de cada uno, que puede ser clasificada hasta en siete tipologías según el modelo de A. Kinsey).
La literatura tradicional sobre las psicologías del hombre y de la mujer ha incidido en los estereotipos de hombres enérgicos y agresivos, y mujeres sensibles y emocionales. Incluso hasta hace relativamente poco tiempo, se han aludido razones anatómicas y neurofisiológicas para apoyar estas tesis y defender la superioridad intelectual y cognitiva de ellos respecto de ellas, basándose en variables tan irrelevantes como el tamaño del cerebro. Por suerte, esta lastra divulgativa con marcada y triste influencia educativa, se ha ido superando y nuevas teorías, apoyadas en estudios neuroanatómicos recientes, han relegado las decimonónicas visiones de las diferencias entre géneros a algo anecdótico. Pero algún poso importante debe quedar anclado en el acervo colectivo cuando aparecen resultados como los obtenidos por la Dra. Edwards.
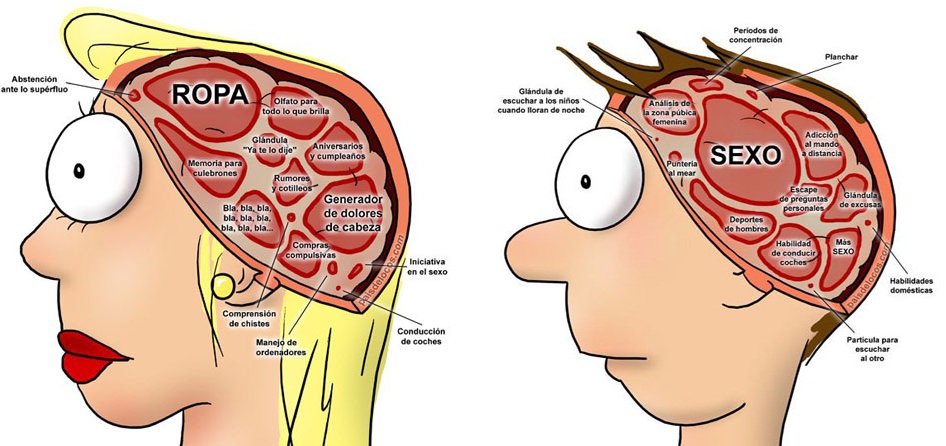
En el otro extremo, existen autoras (L. Brizendine) que apoyándose en algunas de las diferencias anatómicas como es el tamaño del hipocampo, de las áreas de Broca y de Vernicke, o el número de neuronas espejo, insisten en crear “bandos” para significar, en este caso, la superioridad emocional de las mujeres y sus mejores capacidades para la empatía y el procesamiento y comprensión del lenguaje.
Es cierto que las diferencias existentes entre ambos cerebros se reducen a un escaso 1% en determinados núcleos (10 en total, con un nivel de contraste estadísticamente poco significativo) y en la composición relativa entre materia gris (cuerpos de las neuronas) y materia blanca (conexiones interneuronales), pero esto no implica que haya una correlación directa con lo que podemos llamar superioridad o inferioridad de un sexo frente al otro.
Máxime teniendo en cuenta dos razones fundamentales: la primera, condicionada desde la propia embriogénesis, es la indiferenciación del cerebro en los primeros estadios embrionarios hasta que hace aparición la testosterona y determina que el sexo sea masculino. La segunda, la enorme plasticidad neuronal que caracteriza al cerebro, de manera que factores externos pueden modificar estructuras haciendo que las típicas zonas diferenciadas adopten conformaciones propias del sexo opuesto.
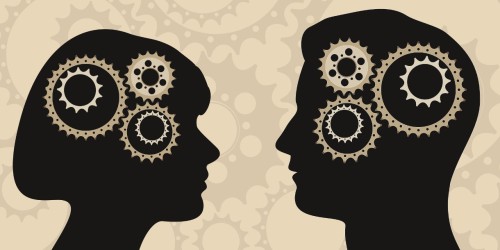
Es decir, podemos decir que tenemos un cerebro intersexual (D. Joel) que irá cambiando a lo largo de nuestra vida como resultado de la interacción con nuestro entorno (familiar, social, económico, natural y cultural) y la vivencia de experiencias únicas y personales. Es un mosaico de tipologías femeninas y masculinas moldeado por las complejas interacciones de las hormonas y el ambiente, que lo hacen extraordinariamente especial y que permite que algunas de esas características sean más comunes en las mujeres y otras en los hombres, y que otras sean compartidas por igual.
De todo esto deberíamos aprender que cada individuo es particularmente único e irrepetible en su infinita variedad de expresiones celulares, y análogo a sus semejantes en la inmensa cantidad de particularidades evolutivas comunes. Pero nos lo deberían enseñar desde que preferimos jugar con camiones en lugar de con muñecas, o viceversa (aquí no apunto las preferencias de cada sexo), para entender los cambios que experimentamos durante el crecimiento y dejar a un lado sentimientos de superioridad o de sumisión y adoptar el sentido del respeto mutuo.
José Manuel Navarro Llena.
@jmnllena







Deja una respuesta