«El Territorio Comprometido»

El ámbito de La Alpujarra Media se circunscribe a las laderas de la vertiente meridional de Sierra Nevada, entre sus cumbres y la hendidura del río Guadalfeo. Así el relieve de este espacio es consecuencia, sobre todo, de la disposición de la red hidrográfica, de la conformación hidrográfica y de la conformación tectónica del macizo nevadense. En general, se caracteriza por el predominio de las formas pesadas, alomadas y escasamente hendidas en las zonas altas. El clima de montaña mediterránea determinó el desarrollo de la vegetación natural y estableció los condicionantes en la ocupación humana en el territorio, muy especialmente respecto a la ubicación y forma de los núcleos de población, a la creación de aterrazamientos para el cultivo y a sabia regulación de los recursos hídricos. Por tanto, La Alpujarra, ubicada en un medio agreste y montañoso, es ante todo un conjunto agrario característico, a pesar de que los cultivos aparecen en áreas concretas y aisladas, precisamente, por hechos físicos; habiendo sido dicha superficie agrícola el fundamento de la vida económica alpujarreña hasta hace unos lustros. En conjunto, se trata de una actividad agraria extensiva en relación al total de la superficie ocupada, pero muy intensiva si se tiene en cuenta el trabajo desarrollado en relación a un medio relativamente hostil.

Entre los 800 y 1400 m de altitud se han cultivado, desde antiguo, especies herbáceas como legumbres y hortalizas junto a arbóreas (moreras, fundamentalmente, para el comercio de la seda) dispuestas en bancales escalonados, que se regaban a través de acequias o canalillos construidos originalmente por andalusíes y moriscos. Los repobladores castellanos introdujeron los cereales panificables, especialmente el trigo y el centeno. Más tarde –tal vez a comienzos del siglo XIX– se inicia en La Alpujarra el cultivo de las judías, en estrecha convivencia con el maíz. A partir de 1939 se generaliza el cultivo de patata tardía, quizá como consecuencia de la escasez de alimento que se produjo en esta región al término de la Guerra Civil. En nuestros días, los cultivos aterrazados en regadío siguen representando el uso productivo con mayor extensión, pues ocupa algo más del 15% de la superficie total.

La ubicación primigenia de los núcleos de población en un hábitat de altura, generado en la inestable etapa altomedieval ante la ausencia de un Estado centralizado, junto a la necesidad de disfrutar de suelos fértiles en la cercanía de la vivienda, obligó al hombre a dominar las pendientes –allí donde suponían un obstáculo– mediante la construcción de superficies allanadas de moderada extensión (paratas) separadas por escalones de frente reforzado y alisado, denominados “balates”. A medida que el relieve resultaba más acentuado, las superficies, necesariamente, debían ser menores y estar sostenidas por paredes de piedra de mayor altura, conformando los “bancales”. Por supuesto, quebrar la pendiente del terreno no fue el único reto que han debido superar los esforzados agricultores de estos pagos para asegurar la sostenibilidad de sus cultivos. A ello ha habido que añadir, desde el origen de la ocupación agrícola de estas laderas meridionales nevadenses, el desarrollo de precisas técnicas hidráulicas (donde el sistema de “careos” y las redes escalonadas de acequias y brazales han constituido una magnífica expresión de cultura del agua), la imposición de sistemas rotacionales de cultivos que evitaran el desgaste del suelo y el mantenimiento de un arbolado fijo, que al mismo tiempo que suministraba una cosecha adicional, resultaba un eficaz medio de frenar la erosión.

La Alpujarra Media constituye una excelente expresión de paisaje agrario, donde la variedad de colores, formas y texturas ponen de manifiesto la riqueza de elementos yuxtapuestos en un claro ejemplo de explotación sostenible de recursos naturales, que han sido aprovechados mediante una adecuada adaptación de las condiciones físico-ambientales, lo cual ha permitido su perduración hasta nuestros días. Sin embargo, el progresivo abandono de la agricultura intensiva en las zonas medias y altas está dando lugar, desde hace unas décadas, a la pérdida de una innumerable cantidad de bancales, al tiempo que otros son colonizados por cultivos menos necesitados de atención y subvencionados, como almendros y olivos. Por su parte, las construcciones diseminadas, elaboradas con materiales del terreno que dan lugar a una escasa consolidación de las estructuras, se desmantelan con facilidad por efecto de las inclemencias meteorológicas y la falta de mantenimiento. Procesos ambos que son consecuencia, sobre todo, de la concentración de la población en núcleos mejor comunicados, de la sangría emigratoria y consiguiente envejecimiento poblacional y del absentismo agrícola, en parte por un cambio de dedicación laboral (por ejemplo hacia el sector turístico).

Sea como fuere, el gran valor que ofrece este espacio es sin duda su singular paisaje, que no sólo es manifestación de la perfecta integración multisecular entre soporte físico-ambiental y uso antrópico-cultural –por lo que alcanza gran valor patrimonial–, sino incluso por ser uno de los principales argumentos en el atractivo turístico de La Alpujarra, por lo que se asiste a una situación preocupante: si se acentúa el abandono de la eco-agricultura de regadío, principal componente que otorga el singular carácter paisajístico a este ámbito, el otro pilar de la economía de la comarca, el turístico, se vería gravemente afectado precisamente por la reducción del atractivo paisajístico.
Por Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Geógrafo y Urbanista. Colaborador de GRarquitectos & Gosia Janusz. Paisajista de GRarquitectos
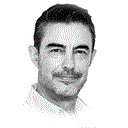
Como veis también en Andalucia, como en Granada y Almeria, contamos con maravillosos ejemplos de paisajes culturales (de componente agraria) de primerísimo nivel… Quererlos, cuidarlos, velar por su conservación, articular medidas especiales para incentivar su revitalización y la restauracion de todos los elementos que componen su sistema serán síntomas de nuestra sensibilidad, responsabilidad y compromiso y… Quizás algún día se nos reconozca la labor con el reconocimiento mundial de la Unesco.
Esos bancales alpujarreños, en franca regresión, son de una belleza paisajística que alegra la vista de viajeros y caminantes. Los tiempos han cambiado y la AGRICULTURA ya no es lo que era… La Alpujarra se enfrenta a grandes y decisivos retos que determinaran su futuro… incierto por ahora.
http://www.unsitiodiferente.es
En el pasado Junio Abuxarra y Club Unesco organizaron unas jornadas en LaTaha centradas en ese tema, en las que junto con otros in estigadores tuve la ocasión de contar nuestro punto de vista. Os invito a visitar las conclusiones que en su día publicamos en el blog
Quizás también convendría hacer una «puesta en valor» de los argumentos y conclusiones respecto a este tema,centrandose en su conservación real y práctica . La declaración de intenciones no sirven de nada si no están acompañadas de hechos, esto es lo que debería ser de obligación: que no se realizaran planeamientos que destruyeran integramente estas zonas en pro del desarrollo sostenible.¿que desarrollo sostenible es ese que atenta contra si mismo?
Querida amiga: Angel Banuelos, presidente del Club UNESCO Alpujarra, lector de este blog, me ha mandado las conclusiones de las jornadas recientes en las que se debatió que hacer para proteger y poner en valor y en uso los bancales de La Alpujarra, es decir, su sistema agrario y su singular cultura. Así pues, en los próximos días lo publicaremos. Esperamos tus observaciones.